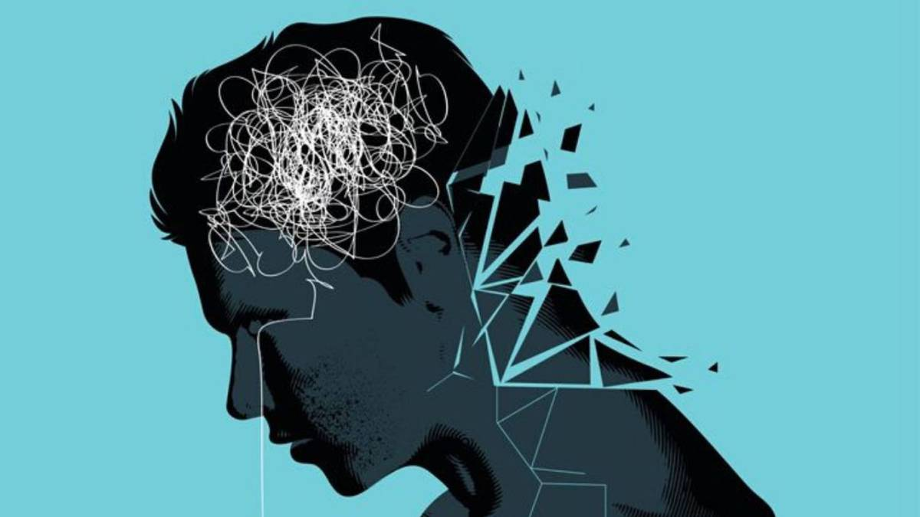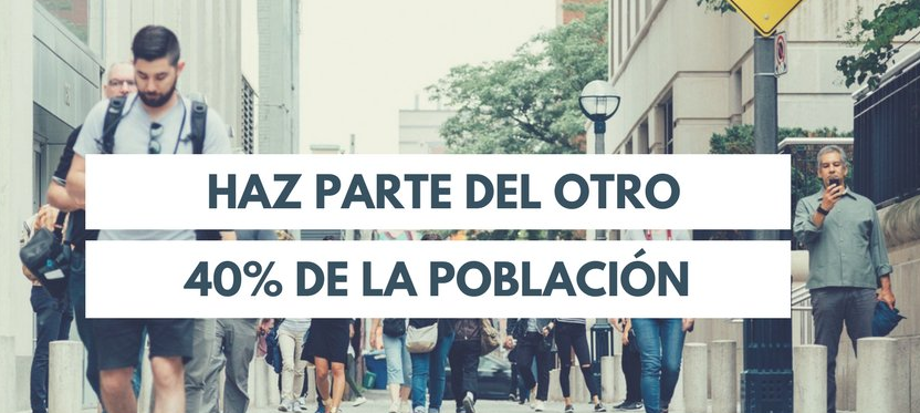1. SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL (SAP)
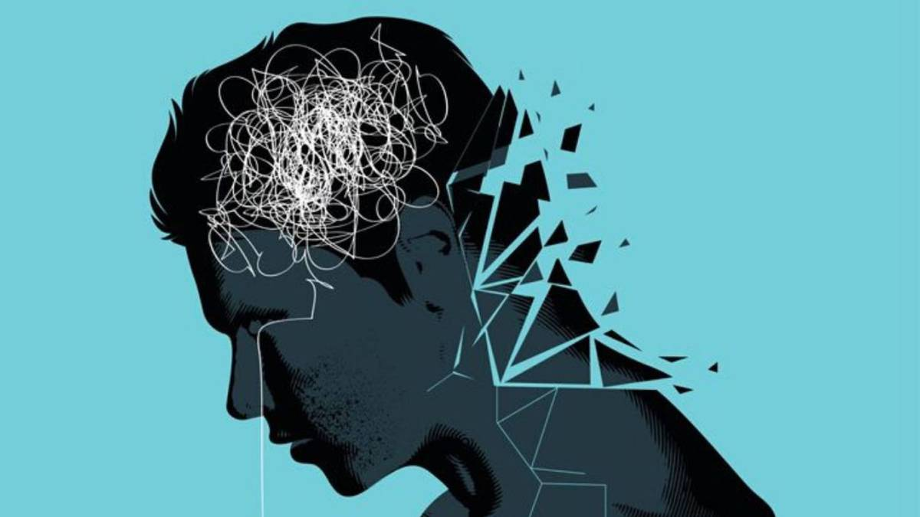
La salud en el trabajo y los entornos laborales saludables se cuentan entre los bienes más preciados de personas, comunidades y países. Un entorno laboral saludable es esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general (Boada 2013; Barrios & Paravic, 2006).
Es importante que entendamos, acerca del Síndrome de Agotamiento Profesional, que (SAP) consiste en un conjunto de procesos psicológicos que desarrollan los trabajadores de una institución como resultado del fracaso de las estrategias de afrontamiento utilizadas ante diversos estresores del entorno laboral (Ahola, Toppinen-Tanner, & Seppanen 2017; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Maslach, 1993).
Se presenta como consecuencia de la presencia constante de estrés laboral, definido como una serie de respuestas psico-fisiológicas a condiciones del ámbito laboral percibidas como amenazantes, que pueden ocasionar agotamiento siempre y cuando dichas condiciones se mantengan en el tiempo y el trabajador no pueda encontrar respuestas efectivas que permitan resolverlas (Navarro, López, Heliz, & Real, 2018; Osorio & Cárdenas, 2017).
El SAP se presenta y evalúa en las dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal (Shaufeli, Maslach, & Marek, 1993). A partir de ello, se produce una reducción en el involucramiento de las tareas, desmotivación y disminución del sentido de eficacia. Como consecuencia, se deteriora la salud mental de los trabajadores y hay un distanciamiento del cumplimiento de los objetivos laborales ( Breevart, Bakker, Hetland, & Hetland, 2014; Demerouti, 2014; Leiter, & Maslach, 2014).
1.1. ESTRATEGIAS DE ABORDAMIENTO
El SAP se manifiesta a través de distintos síntomas identificables de manera individual; por tanto, el propósito es transformar o fortalecer a la persona (Leiter, & Maslach, 2014). Para ello se emplean técnicas sobre la base de:
- La resiliencia (Leiter, & Maslach, 2014),
- El fomento de la salud, la auto-observación (Karl, & Fischer, 2013) y
- La atención en la manifestación del problema (Hurrel, 2005).
En suma, se busca actuar frente a la manera cómo los individuos afrontan el estrés (Walter, Plaumann, & Krugmann, 2013).
Las estrategias implican el desarrollo de una mejor salud física y mental, donde el autocuidado resulta fundamental. De acuerdo con Karl y Fischer (2013), el camino más adecuado para alcanzarlo es el desarrollo de una vida saludable, establecida por logros claros y concretos como suficiente sueño, actividad física regular, moderación en el consumo de alcohol, establecimiento de aficiones, relaciones interpersonales significativas y el empleo de técnicas de relajación. Alcanzar estos logros favorecerá la autoobservación, la que a su vez permitiría al trabajador ser consciente y detectar los comportamientos que influyen en la generación del SAP. Adicionalmente, Hemmeter (2013) destaca la importancia de fomentar competencias emocionales para reducir el estrés. De ser necesario, la persona puede contar con estrategias terapéuticas más específicas, concentradas principalmente en el fortalecimiento de la autoestima y la autoeficacia.
También existe línea de expertos que recomiendan el abordaje del SAP mediante estrategias centradas en la institución, las cuales implican:
1. La identificación de aspectos institucionales que están asociados de forma importante con el nivel de satisfacción o malestar de los trabajadores.
2. Considerar las características y actitudes de los líderes y supervisores, ya que son vistos como promotores de bienestar y facilitadores para el adecuado empleo de los recursos institucionales. Estos deben estar más pendientes de las necesidades del personal y que puedan canalizar de forma más adecuada los recursos.
3. La confianza y justicia organizacional son para Ballard y Grawitch (2017) factores críticos para establecer espacios psicológicamente saludables. Estas características se expresan cuando el personal percibe que las decisiones tomadas son justas, la información es compartida y el esfuerzo es reconocido.
4. La adecuada comunicación y circulación de información supone que puedan establecerse diálogos con facilidad, cooperar en todo momento y asistirse cuando sea necesario (McCormack, & Cotter, 2013).
En resumen, las intervenciones en el ámbito institucional resaltan por fomentar los niveles de participación, autonomía y poder de decisión dentro del espacio laboral (Walter, Plaumann, & Krugman, 2013). Asimismo, para Leiter y Maslach (2014), la perspectiva institucional permite que los resultados alcanzados tengan más probabilidad de mantenerse en el tiempo. Ello se explicaría por el favorecimiento de la construcción de relaciones de soporte entre los colegas, principalmente promoviendo grupos de discusión acerca de la vida laboral. A pesar de que hay menores intentos de implementar y evaluar las estrategias centradas en la institución, los citados autores muestran que parecen tener un mayor impacto positivo frente al SAP.
Otra tendencia de abordaje es la de estrategias mixtas que señala que el SAP debe ser considerado, tanto una dificultad del individuo como de la institución.
Para Karl y Fischer (2013), los componentes individuales de la intervención buscan principalmente aumentar la resistencia al estrés, mientras que las acciones basadas en la institución se proponen mejorar las condiciones laborales, minimizando los estresores externos y promoviendo el soporte social.
La orientación de estas intervenciones consiste en:
- Generar cambios en la organización laboral, promoviendo acciones de supervisión y consejería orientada a la construcción del trabajo en equipo.
La evaluación de este tipo de programas (estrategias mixtas) muestra que los resultados tienden a producir cambios beneficiosos en el largo plazo.
Antes de continuar, revisamos la clasificación de las consecuencias del estrés, las cuales son las siguientes.
Consecuencias cognitivas: Algunos estudios se han focalizado más en las consecuencias cognitivas que implican problemas de memoria (lapsus y olvidos selectivos de información relacionada con el ámbito laboral), dificultad para centrar la atención en temas laborales, problemas de concentración y un decremento en la capacidad para realizar varias tareas a la vez (errores en la memoria de trabajo) (Wiegel, Sattler, Göritz y Diewald, 2014; Rickenbach et al., 2014).
Consecuencias físicas: Otros trabajos se han interesado más por las consecuencias físicas del estrés laboral y han propuesto que la persona a menudo se queja de insomnio, indicadores cardiovasculares anormales, padecimiento de hipertensión y diabetes, problemas de tiroides, y en una gran mayoría, surge sintomatología de enfermedades dermatológicas, así como dolores de cabeza y cefaleas tensionales (Ganster y Rosen, 2013; Heraclides, Chandola, Witte y Brunner, 2012; Kivimäki y Kawachi, 2015; McCraty, Atkinson y Tomasino, 2003).
Consecuencias emocionales: Asimismo, un tercer grupo de investigaciones ha optado por las consecuencias emocionales del estrés laboral. Entre éstas, cabe mencionar labilidad emocional, ataques de pánico, ansiedad y sintomatología depresiva (Tennant, 2001; Brosschot, Verkuil y Thayer, 2016).
2. TÉCNICAS DE MANEJO EL ESTRÉS LABORAL DESDE LA ORGANIZACIÓN
A continuación detallaremos un listado de técnicas para el abordaje del estrés desde la organización:
i) La carga de trabajo: Es importante ajustar este punto y repartirla de manera ecuánime. Se realiza una adecuación de las metas y los plazos. Procurar cumplir estrictamente el horario de trabajo, sin sobrecargas en el apartado de horas extras.
ii) Autogestión: Los líderes deben permitir que los trabajadores puedan gozar de cierta autonomía y que se impliquen y puedan organizarse su propio planning.
iii) Creación de un ambiente favorable: Es preciso que se fomenten las buenas relaciones entre los empleados y también entre ellos y los mandos superiores. Integrar una práctica que ayude a motivar a los trabajadores y les haga ver que su labor es reconocida. En este sentido, es una buena iniciativa la de transmitirles confianza. Los empleados deben sentirse seguros a la hora de realizar cualquier tipo de demanda y notar que son escuchadas y tenidas en cuenta.
iv) Un entorno agradable: Es muy importante que el espacio en el que se trabaja resulte lo más cómodo y atractivo posible. Así, hay que valorar cuestiones como la iluminación, la temperatura ambiental, el equipamiento necesario o el control de los niveles de ruido. Un ambiente físico adecuado resulta fundamental para potenciar la sensación de confort.
v) Transparencia y equidad: El empleado debe sentir que percibe un salario adecuado a las funciones y tareas que desempeña. Esas tareas también deben resultar claras, planeadas y muy bien definidas. Es muy efectivo que se proceda con total transparencias en cuestiones como los procesos de selección.
vi) La asignación de funciones: Los trabajos deben ser asignados según la experiencia y grado de responsabilidad de los trabajadores. Además, se deben tener en cuenta las habilidades psicofísicas de cada empleado.
Por último, es muy importante que se promuevan acciones, como cursos o charlas sobre el manejo del estrés. Si estas cuestiones resultan muy complicadas para la empresa, lo mejor es contar con un técnico especializado que pueda encargarse de la planificación y organización de la empresa.
3. TÉCNICAS DE MANEJO EL ESTRÉS LABORAL DESDE LA PERSONA
Las técnicas más habituales de afrontamiento y superación del estrés desde la persona son las siguientes:
A. Técnicas respiratorias: Muy útiles en los procesos de ansiedad, hostilidad, resentimiento, tensión muscular, fatiga y cansancio crónico. La respiración profunda es una de las mejores maneras de reducir el estrés en el cuerpo. Esto se debe a que cuando respira profundamente, el cuerpo envía un mensaje a su cerebro para calmarse y relajarse. Luego, el cerebro envía este mensaje al cuerpo. Aquellos factores que ocurren cuando está estresado, como un aumento de la frecuencia cardíaca, una respiración acelerada y una presión arterial alta, disminuyen a medida que respira profundamente para relajarse.
Puntos claves:
- La forma en que respira afecta todo el cuerpo. Los ejercicios de respiración son una buena forma de relajarse, de reducir la tensión y de aliviar el estrés.
- Los ejercicios de respiración son fáciles de aprender. Puede hacerlos cuando quiera y no necesita herramientas ni equipos especiales para hacerlos.
- Puede hacer diferentes ejercicios para ver cuál funciona mejor para usted.
B. Técnicas de relajación progresiva: Son útiles en la ansiedad, depresión, impotencia, baja autoestima, fobias, miedos, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, alteraciones digestivas, insomnio, tics, temblores, etc. Este método data del año 1929 y su creador fue Edmund Jacobson, y sigue siendo una de las técnicas más utilizadas para reducir la ansiedad y el estrés en el mundo. Se basa en la relación entre tensión muscular y los estados psicológicos de nerviosismo o alta actividad mental. Reduciendo al máximo el tono muscular, desactivando así los músculos, podemos conseguir desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una posterior sensación de calma y tranquilidad.
Se entrenan tres habilidades básicas que alternan la tensión con la relajación muscular:
- Percibir y distinguir la presencia de tensión en cada uno de los músculos del cuerpo.
- Reducir al máximo la tensión presente en los músculos.
- Relajar diferencialmente los músculos mientras se realizan tareas cotidianas.
El objetivo de esta técnica es percibir la presencia de tensiones innecesarias y reducirlas, manteniendo normales los niveles de tensión del resto de músculos.
C. Técnicas de autohipnosis: Altamente eficaces en cefaleas, dolores de cuello y espalda, alteraciones digestivas como el colon irritable, fatiga, cansancio crónico, insomnio, trastornos del sueño. La Auto-Hipnosis nos permite programar nuestra Mente Subconsciente mediante sugerencias o sugestiones que nos ayudarán a lograr el cambio de hábitos mucho más fácilmente que si trabajamos sólo con la mente consciente.
D. Técnicas de entrenamiento autógeno: Útiles en tensión muscular, hipertensión, alteraciones digestivas, fatiga, cansancio crónico, insomnio y otras alteraciones del sueño. El entrenamiento autógeno es una técnica psicoterapéutica basada en la concentración pasiva en sensaciones físicas. Está más próximo a las técnicas de meditación que a las de sugestión o a la hipnosis.
E. Técnicas de detención del pensamiento: Útiles en ansiedad ante situaciones concretas, fobias, miedos, obsesiones, pensamientos indeseados.
La técnica de detención del pensamiento consiste en interrumpir los pensamientos rumiativos a través de una palabra asociada. En otras palabras, y según Wolpe, se entrena a la persona para que acabe excluyendo cualquier pensamiento rumiativo (indeseable o improductivo) incluso antes de su formulación.
Todo ello conduce a reducir la cadena de pensamientos que se acompañan de emociones negativas; así, las emociones negativas quedan “cortadas” antes de que puedan surgir.
F. Técnica del rechazo de ideas absurdas: Se utiliza en procesos ansiosos generalizados, depresión, desesperanza, impotencia, baja autoestima, hostilidad, mal humor, irritabilidad, resentimiento, etc.
Sin duda en esta técnica puede verse claramente identificado el lector cuando el lenguaje y diálogo con uno mismo no es exacto con respecto a lo real, pudiendo producir estrés y otros trastornos emocionales. Para “reconvertir” esta idea se nos presenta el proceso de Albert Ellis, cuya finalidad es la de atacar las ideas o creencias absurdas y sustituirlas por afirmaciones más de acuerdo con la realidad del mundo. La parte práctica es amplia y completa con respecto a esta técnica y secuencialmente, incluye un registro de opiniones para poner de manifiesto las ideas irracionales del sujeto (con su puntuación), un listado de ideas irracionales “frecuentes” que se alejan de la realidad, además de unas reglas para suscitar el pensamiento racional y unas técnicas referidas a estas. Toda una guía práctica para la reflexión y el análisis acerca de los pensamientos y actuaciones de uno mismo.
G. Técnicas de afrontamiento de problemas: Utilizadas en fobias y miedos y en ansiedad ante situaciones determinadas.
Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés coping) hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los recursos de la persona.
H. Técnica de afrontamiento asertivo: Técnicas utilizadas en obsesiones, pensamientos indeseados, en problemas de comunicación y ansiedad ante situaciones personales.
I. Técnicas de biorretroalimentación: Efectivas en procesos ansiosos generalizados, tensión muscular, hipertensión, cefaleas, dolores de cuello y espalda, espasmos musculares, tics, temblores, etc.
La biorretroalimentación es una técnica que puedes usar para aprender a controlar algunas de las funciones corporales, como la frecuencia cardíaca. Durante la biorretroalimentación, te conectan a sensores eléctricos que te ayudan a recibir información acerca de tu cuerpo.
Esta retroalimentación te ayuda a concentrarte en realizar cambios sutiles en el cuerpo, como relajar determinados músculos, para lograr los resultados que deseas, como aliviar el dolor. Básicamente, la biorretroalimentación te da la posibilidad de usar la mente para controlar el cuerpo, a menudo para recuperarte de una enfermedad o mejorar el rendimiento físico.
Tipos de biorretroalimentación
Los terapeutas pueden usar una variedad de métodos de biorretroalimentación dependiendo de tus problemas de salud y tus metas. Los métodos de biorretroalimentación incluyen:
- Ondas cerebrales este tipo de método utiliza sensores en el cuero cabelludo para controlar las ondas cerebrales por medio de un electroencefalógrafo (EEG).
- Respiración durante la biorretroalimentación respiratoria se colocan bandas alrededor del abdomen y el pecho para controlar el patrón de respiración y la frecuencia respiratoria.
- Frecuencia cardíaca este tipo usa sensores en el dedo o el lóbulo de la oreja con un dispositivo usado para detectar cambios en el volumen de la sangre (fotopletismógrafo). O unos sensores colocados en el pecho, parte inferior del torso, o las muñecas usan un electrocardiógrafo para medir tu frecuencia cardíaca y sus variaciones.
- Contracción muscular este método de biorretroalimentación consiste en colocar sensores sobre los músculos esqueléticos con una electromiografía (EMG) para controlar la actividad eléctrica que causa la contracción muscular.
- Actividades de las glándulas sudoríparas los sensores que se colocan alrededor de los dedos o en la palma o muñeca con un electrodermógrafo (EDG) miden la actividad de las glándulas sudoríparas y la cantidad de transpiración en la piel, para dar advertencia de la ansiedad.
- Temperatura los sensores que se colocan en los dedos o en los pies miden la circulación de la sangre hacia la piel. Debido a que la temperatura a menudo disminuye cuando tienes estrés, un valor bajo puede indicarte que comiences técnicas de relajación.
4. ACTIVIDAD FISICA Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL DEL ESTRÉS
El aumento de la actividad física es uno de los componentes más importantes de un estilo de vida saludable, vinculándose a beneficios físicos y mentales. La inactividad física aumenta la frecuencia y la duración de las incapacidades laborales, lo cual presupone implicaciones desfavorables para el trabajador, para la empresa y para la sociedad.

Al menos el 60 % de la población mundial no realiza suficiente actividad física como para obtener beneficios para la salud. Estos datos se incrementan en algunos países, como en Chile, donde el sedentarismo aumenta en todos los grupos de edades, a cifras que alcanzan hasta el 91%, por lo que constituyen hoy en día un problema epidemiológico que va más allá de las barreras socioculturales, debido, en gran parte, al incremento de transporte y de los índices de urbanización asociado a un crecimiento económico y social; esta información contrasta con anteriores encuestas donde el sedentarismo tiene una mayor prevalencia en los niveles socioeconómicos bajos, en las personas con menor nivel de escolaridad y más alto en las mujeres que en los hombres.
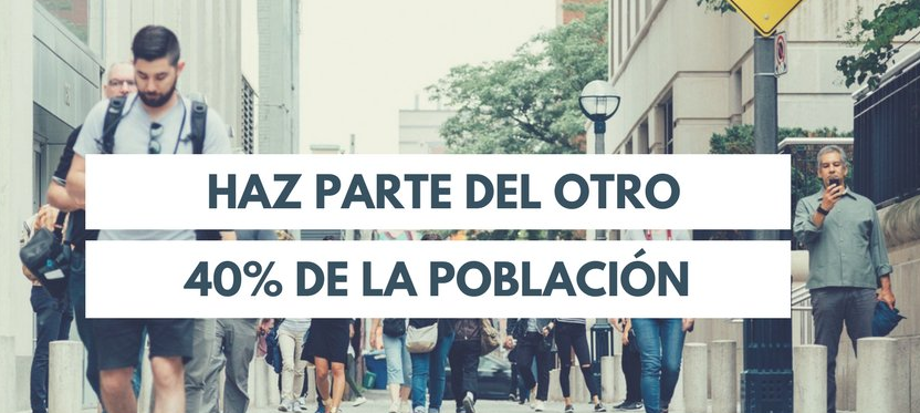
OTROS DATOS ESTADISTICOS
- En Chile un estudio difundido por la Clínica Alemana, Santiago de Chile (2002), indicó que el 88.8% de los hombres y el 93.3% de las mujeres pueden ser catalogadas como sedentarios.
- En cuanto al estrato socioeconómico, es en los estratos más bajos donde se presenta con mayor frecuencia el problema con un 93.6%, 90.5% en el estrato medio y 89.8% en el estrato alto. A pesar de que las diferencias no son muy notorias, esto indicaría que las condiciones económicas de la población tienen cierta incidencia en la aparición del sedentarismo.
- La situación es igualmente interesante cuando se presentan los datos en cuanto a edad:
- entre 15-19 años la proporción es del 78.6%
- entre 20-44 años es del 90.4%
- entre 45-64 años es del 95.5%
- entre 65-74, es del 95.6%
- y de 75 y más años alcanza el 98.8%
Los últimos datos indican que, posiblemente a mayor edad, mayor sedentarismo, pero esto debe ser matizado con el análisis de contextos sociales y la influencia que estos han ejercido en las distintas actitudes hacia la práctica deportiva, de las personas o grupos.
A pesar de las estrategias que se han utilizado para instalar estilos de vida saludable, y de los estudios que demuestran sus beneficios, la falta de actividad física unida a malos hábitos alimentarios, han provocado una transición epidemiológica en Chile asociada a enfermedades crónicas no transmisibles, tales como obesidad, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Lo anterior permite pensar que los índices de sedentarismo no bajarán, puesto que los funcionarios/as permanecen largas horas en el trabajo, y el cansancio de la jornada laboral desmotiva para continuar realizando algún tipo de actividad física.

La inactividad física aumenta la frecuencia y la duración de las incapacidades laborales, lo cual presupone implicaciones desfavorables para el trabajador, para la empresa y para la sociedad. Los programas de promoción de la actividad física en el ámbito laboral se plantean como una opción estratégica en salud ocupacional. La menor frecuencia de ausentismo por enfermedades osteomusculares es el resultado que muestra el beneficio preventivo que tiene la implementación de un programa de ejercicio físico orientado hacia la salud.
La actividad física en el lugar de trabajo y dentro de la jornada laboral está pensada como prevención y promoción de estilos de vida saludable, dado que el tiempo disponible es muy corto para influir en beneficios específicos, pero podría constituir un incentivo propiciando iniciativas personales que lo motiven a realizar actividad física fuera del horario de trabajo; en todo caso y como lo propone Minuchin P, si no es posible realizar 30 min diarios, episodios más cortos es mejor que nada.
Los beneficios de la actividad física regular son conocidos y considerados como uno de los componentes más importantes de un estilo de vida saludable por que se vincula a beneficios físicos y mentales, así lo confirma también un estudio realizado por:
Russell R, quien afirma que se debe realizar al menos 30 min diarios de actividad física, dicha actividad no debe ser necesariamente vigorosa para aportar beneficios a la salud, bastaría con que un adulto acumulara 30 min de intensidad moderada, de preferencia todos los días de la semana.
Estas recomendaciones son factibles de desarrollarlas en el lugar de trabajo y sin tener que cambiar de vestuario puesto que se refieren a acciones de la vida cotidiana; la actividad física moderada pero regular, subir escaleras, caminar rápidamente y montar en bicicleta como parte de la rutina diaria, puede reducir el estrés, aliviar la depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la claridad mental.
5.- BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Aunque los efectos positivos de la actividad física sobre la salud mental se han investigado durante largo tiempo, la calidad de la investigación y los métodos que se utilizaron resultan en lo sumo confusos.
Revisemos algunos datos de estudios realizados:
- Dunn et al., 2001; Paluska y Schwenk, 2000, señalan que la actividad física se ha asociado a la disminución de la depresión y de la ansiedad.
- Blumenthal, 1999 señala que la actividad física es una modalidad reconocida del tratamiento de la depresión y ansiedad
- La actividad física ocupacional y del tiempo libre, se asocian a reducciones en los síntomas de la depresión y posiblemente de la ansiedad y la tensión (Dunn et al., 2001; Hassmén et al., 2000).
- Los niveles más altos de actividad física se han asociado a pocos o escasos síntomas de depresión (Stephens, 1988).
- Los programas de ejercicio físico se asocian a aumentos significativos en autoestima, particularmente en individuos con autoconcepto bajo (Sonstroem, 1997)
- Gruber (1986) encontró que los niveles altos de autoestima estaban asociados a la participación en programas de la educación física, con lo que concluye que la actividad física es un protector importante para aquellas personas que tienen un autoconcepto bastante bajo.
La actividad física puede también tener otras ventajas psicológicas y sociales que afecten la salud. Por ejemplo:
- La participación de los individuos en un deporte o en un ejercicio físico, puede ayudar a construir una autoestima más sólida (Sonstroem, 1984).
- Una auto-imagen positiva de sí mismo entre las mujeres (Maxwell y Tucker, 1992).
- Una mejora de la calidad de vida entre niños y adultos (Laforge et al., 1999).
Estas ventajas, probablemente, obedecen a una combinación de la actividad física y los aspectos socioculturales que pueden acompañar esta actividad.
- El ser físicamente activo puede también reducir las conductas auto-destructivas y antisociales en la población joven (Mutrie y Parfitt, 1998).
En el contexto psicológico, existe una gran variedad de situaciones terapéuticas que están asociadas a la práctica deportiva, si se considera la actividad física como un aliado en los procesos de intervención de patologías tan frecuentes como:
- El estrés,
- La ansiedad.
- La depresión.
También, puede observarse la actividad física como un elemento protector para:
- La aparición de trastornos de personalidad,
- Estrés laboral o académico,
- Ansiedad social,
- Falta de habilidades sociales,
- Disminución del impacto laboral, social y familiar del estrés postraumático.
Importante señalar que, en un estudio realizado por Davis, Kennedy, Ravelski y Dionea (1994), se encontró que la práctica de un deporte por parte de jóvenes mujeres que presentan anorexia disminuía algunas de las conductas auto-lesivas de éstas.

Los programas de pausas activas en el trabajo, incluyen una rutina que generalmente incorpora movimientos articulares, de estiramiento de los diferentes grupos musculares, como son cabeza y cuello, hombros, codos, manos, tronco, piernas y pies; otra técnica que se suele utilizar son ejercicios de respiración, para activar la circulación sanguínea y la energía corporal, previniendo problemas causados por la fatiga física y mental a la vez que favorece el funcionamiento cerebral y con ello incrementa la productividad. No obstante lo anterior, es deseable incorporar actividades que involucren interacción entre compañeros, como juegos, bailes de parejas y grupales que de acuerdo a la experiencia mejoran el clima y las relaciones dentro de la empresa.
Beneficios de las pausas activas para la empresa: