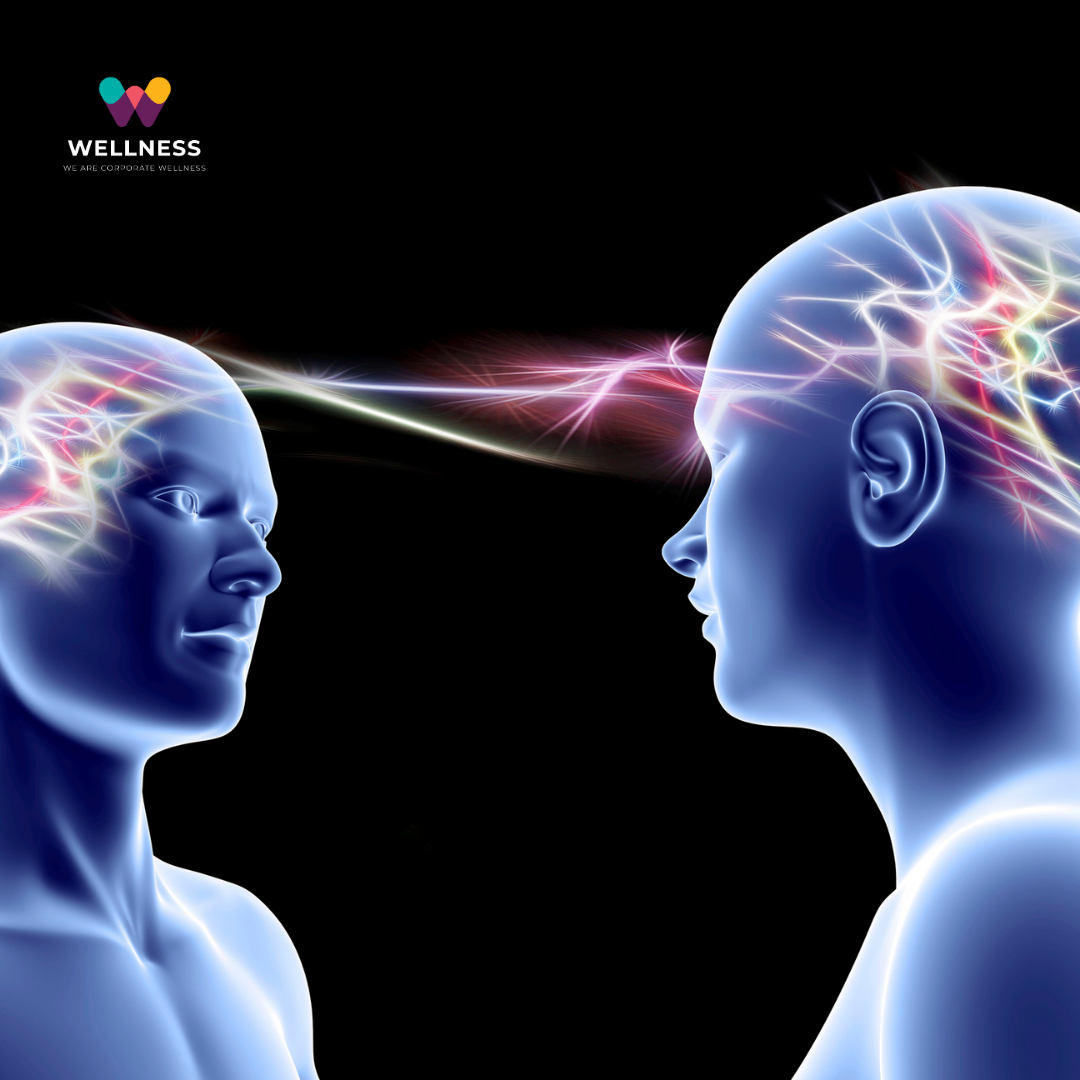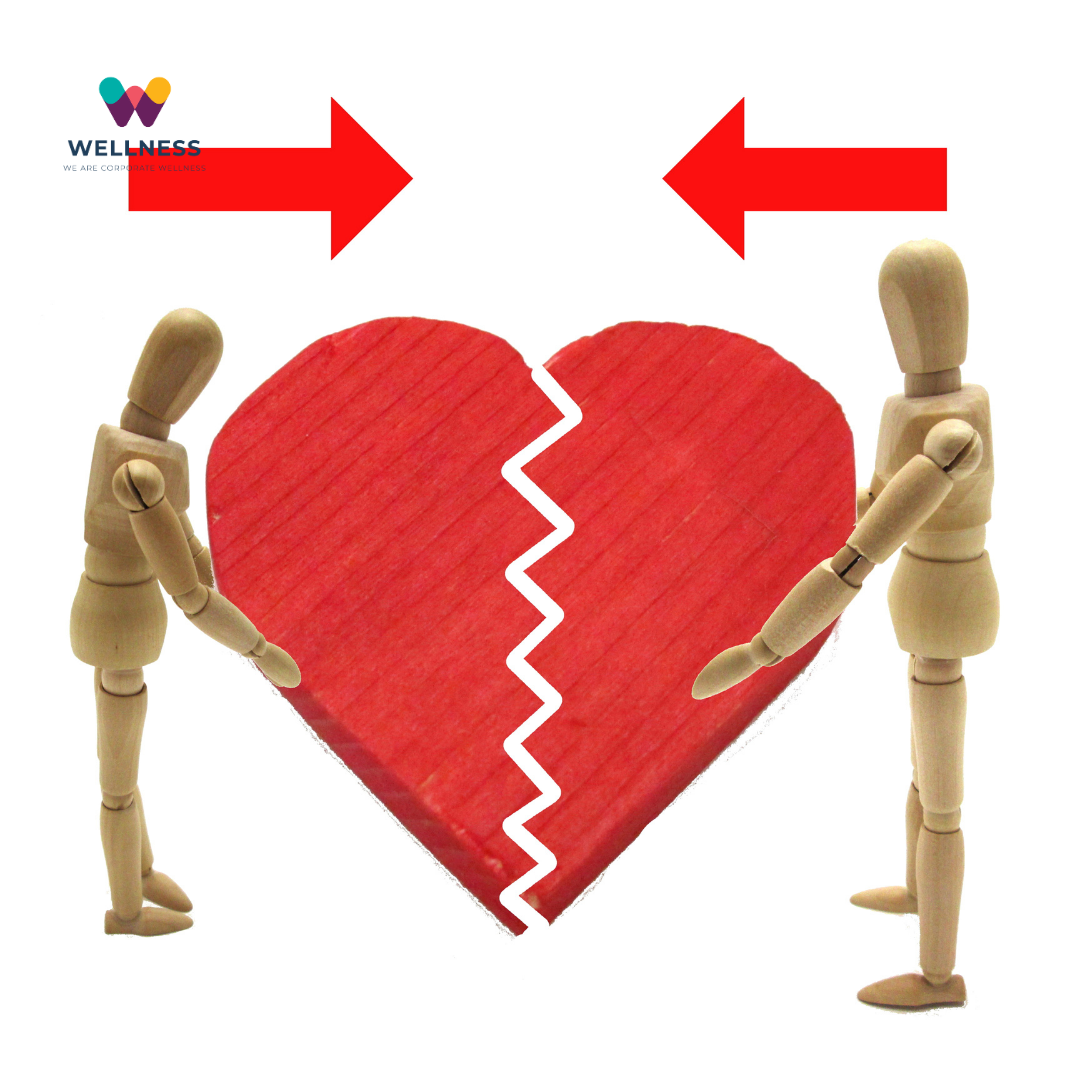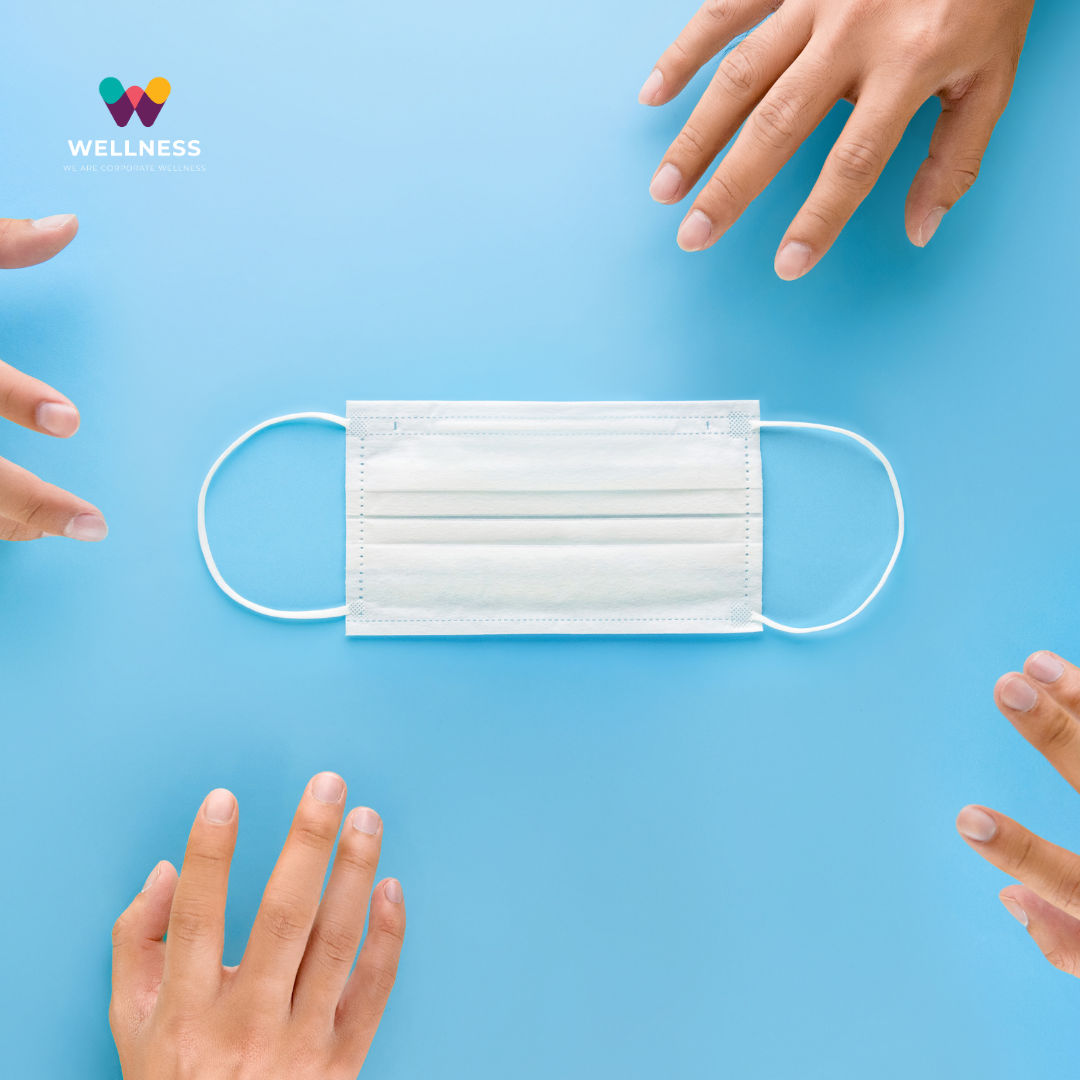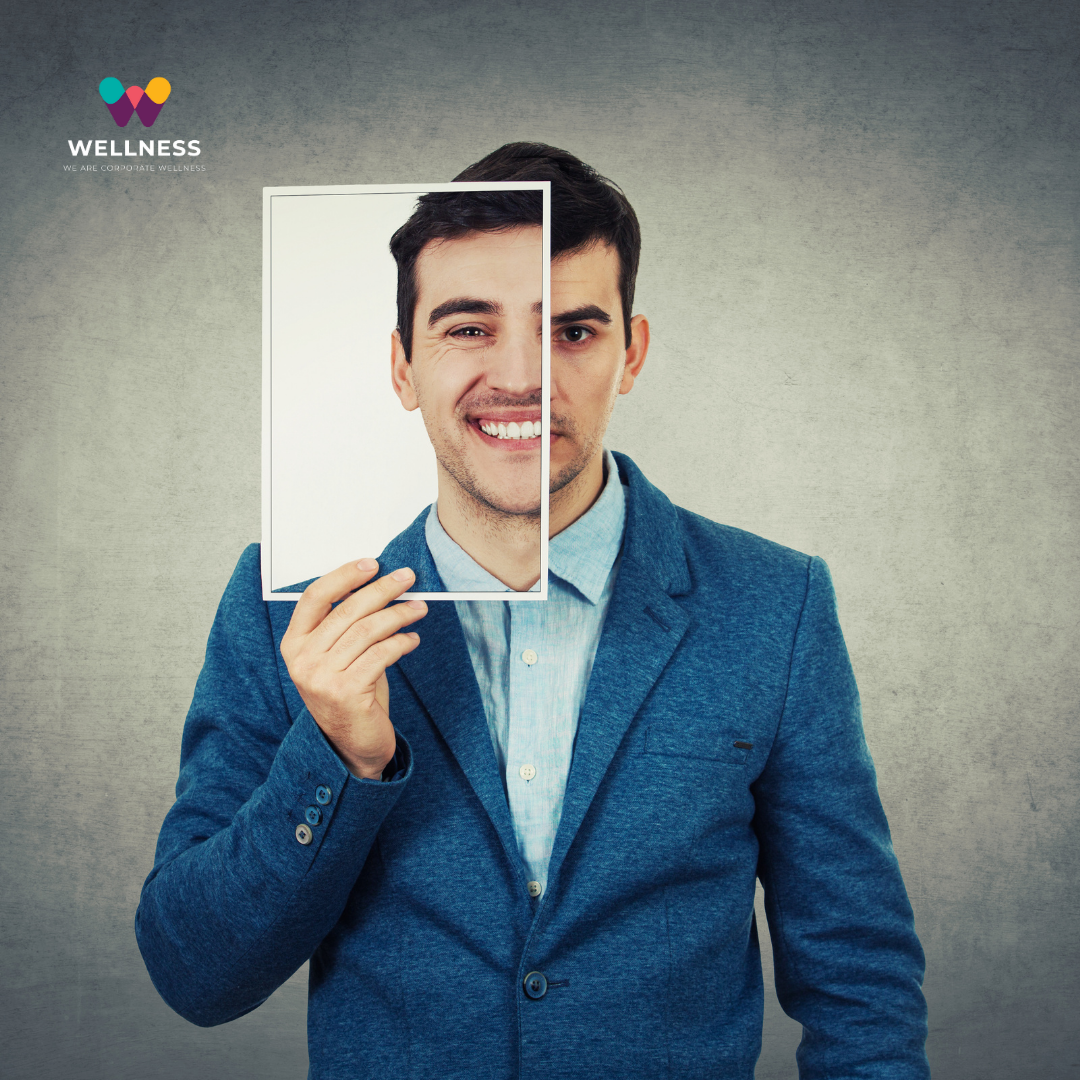I. COMUNICACIÓN E INFLUENCIA
LA COMUNICACIÓN Imaginemos uno de nuestros antecesores del Paleolítico que se cruzase con otro coetáneo suyo en medio de la sabana africana, y éste le indicase que, yendo en la dirección de los árboles, encontrará abundante comida, pero que yendo en la dirección de la montaña, hallará una hambrienta manada de leones dispuesta a devorarle.
El antepasado que recibiese esta información se enfrentaría al dilema de creer al informador, y correr el riesgo de ser mal informado o manipulado –lo que pondría en riesgo su vida-, o no creerle y correr el riesgo de pasar por alto información relevante –lo que igualmente supondría un riesgo para su supervivencia.
Hoy en día, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, la comunicación confiere una capacidad de influir en la conducta de los demás que resulta de especial importancia para nuestro éxito como individuos y como grupo.
Si tenemos éxito, la comunicación nos permitirá maximizar los beneficios que produce la vida en el grupo, al mismo tiempo que se minimizan los costes de la vida en grupo. Pero, veamos cuáles son las claves de la comunicación persuasiva.
EN QUÉ CONSISTE LA COMUNICACIÓN
La comunicación es esencial en cualquier actividad humana. De forma general, podemos decir que el objetivo de la comunicación suele ser doble: por un lado, el comunicador intenta influir en el comportamiento de otros individuos, atrayendo su atención, procurando que le sigan, que colaboren con él en alguna tarea, o que lleven a cabo algún tipo de acción. Por otro lado, para la audiencia, la comunicación puede ser un medio de adquirir información relevante.
Los estudios muestran que las personas apenas guardamos un registro de si la información que tenemos la hemos adquirido de primera mano, a través de nuestra percepción y nuestras experiencias, o de segunda mano, a través de la comunicación de otras personas. Esto significa que para nuestro cerebro, una vez que hemos dado crédito a una información, le conferimos prácticamente el mismo valor cualquiera que sea la fuente como la hayamos obtenido.
Por supuesto, no siempre los objetivos de quien emite la comunicación, y quien la recibe, son coincidentes, y por lo tanto, no siempre estos intentos de influir en la conducta de los demás tienen éxito.
Así que el hecho más relevante para quien recibe información a través de la comunicación, es determinar si dicha información es cierta, porque sólo en la media en que lo sea, resultará útil y beneficiosa, y por tanto le permitirá tomar decisiones correctas. En cuanto a la persona que emite la comunicación, deberá hacer que su mensaje sea lo más plausible y verídico posible tanto si es verdadero como si no lo es- de tal forma que produzca el efecto deseado en la persona a quien se dirige. Si ésta no le cree, no podrá ejercer ninguna influencia en ella mediante sus acciones de comunicación.
LA COMUNICACIÓN Y LA INFLUENCIA
Hoy en día, como lo ha sido siempre, las personas seguimos comunicándonos continuamente con los demás con el objeto de tratar de influir sobre su conducta, lo cual conseguimos con mayor o menor fortuna dependiendo de una serie de circunstancias.
La comunicación siempre conlleva el reto implícito de determinar si la información que se transmite es cierta. Supongamos, por ejemplo, que queremos comprar un coche de segunda mano; la persona que pretende vendérnoslo puede o no ser completamente sincera respecto al historial de su automóvil y su estado de funcionamiento actual; tal vez piense que conseguirá mejor sus objetivos si adultera por completo o en parte la información que transmite.
En cuanto a nosotros, podemos dudar de la fiabilidad de la información que recibimos, podemos dudar de las intenciones manipuladoras del vendedor, o puede que simplemente tengamos una información y unas actitudes previas que no están en línea con la nueva información recibida, y que pueden ser muy difíciles de cambiar –por ejemplo, podemos tener prejuicios contra ese modelo de coche en particular, debido a alguna experiencia pasada que nos haya sucedido-. Todo esto implica que el vendedor del coche no producirá necesaria y automáticamente el efecto que desea en nosotros a través de la información que nos comunica.
Entonces, para conseguir sus objetivos, el vendedor no se limitará a exponer la información tal cual, a dar testimonio de los hechos, sino que frecuentemente intentará persuadirnos argumentando a favor de sus posiciones, ofreciendo razones y enumerando las ventajas que representa la compra de su coche. Es decir, el objetivo del vendedor del coche, y en general el objetivo de cualquier persona que emite una información es presentar su mensaje de tal forma que sea creído, mientras el objetivo de cualquier persona que escucha dicha información, -tanto si se trata de un comprador de coches, como si es una persona en cualquier otra situación en la que recibe información-, es tratar de discernir si dicha información es cierta, o qué parte de ella lo es y cuál no.
Sólo si consigue hacerlo, podrá mejorar su conocimiento y dominio sobre la cuestión sin asumir el riesgo de almacenar en su cerebro información falsa, o de ser manipulado en beneficio del comunicador, y quizás en detrimento de su propio interés.
II. LA CREDIBILIDAD: ELEMENTO CLAVE DE LA COMUNICACIÓN
La eficacia de cualquier comunicación depende, en primer lugar, de que, quienes lo reciben, crean en la veracidad de la información que les transmite el emisor de la misma.
Sólo si un emisor es creído, conseguirá su objetivo de influir a través de su comunicación, de alguna forma, en la conducta de los demás.

La credibilidad puede ganarse por varios medios, por ejemplo, podemos ganar credibilidad mostrando nuestras acreditaciones como expertos o resaltando la experiencia y las cualificaciones con las que contamos.
Ya se trate de una visita de ventas, de una consulta profesional, de una conferencia ante un auditorio, o de una discusión pública, exponer los antecedentes que hacen que seamos expertos en el tema sobre el que vamos a intervenir, es una de las claves fundamentales para el éxito persuasivo de nuestro mensaje, porque de ello depende buena parte de la receptividad de quienes nos escuchan.
Existen formas indirectas de mostrar las credenciales sin parecer necesariamente arrogantes o presuntuosos como, por ejemplo, citar lo que otras personas han dicho de nosotros, o mencionar algunas de las experiencias similares en las que hayamos participado en el pasado.
En general, podemos ganar credibilidad siendo y pareciendo francos e imparciales, pues las fuentes percibidas como sinceras y francas son las que resultan más creíbles.
IMPORTANCIA DEL FACTOR CREDIBILIDAD
La credibilidad es la cualidad de un comunicador de ser percibido por los demás como alguien que tiene información correcta sobre un determinado asunto y que, además, no parece tener intenciones ocultas o propósitos egoístas en querer ocultar o deformar dicha información. Es decir, otorgamos credibilidad a las fuentes que consideramos veraces y confiables.
Cuando percibimos a una persona como una fuente creíble, tendemos a aumentar nuestra identificación con ella y a aceptar sus palabras sin apenas ponerlas en duda o pedir pruebas de su veracidad. En cambio, cuando una persona no nos merece credibilidad, tendemos a ser implacables con ella, y nada de cuanto diga o haga podrá convencernos de que tiene razón. Por mucho que aporte pruebas que apoyen sus razones, ello será normalmente considerado irrelevante.
La credibilidad es un elemento de importancia fundamental en numerosos ámbitos de actividad porque a menudo las personas no tienen ni tiempo, ni medios para analizar cada una de las opciones y propuestas alternativas que se ponen a su alcance. De modo que, en lugar de llevar a cabo dicho análisis, lo que hacen frecuentemente es dar por buenas unas u otras propuestas y versiones de la realidad que se les presentan en función del grado de credibilidad que les merezca la persona, grupo o medio de comunicación que se los presenta.
Por tanto, la ciencia de la influencia nos enseña que siempre merece la pena invertir un tiempo en intentar ganar credibilidad, especialmente cuando nos encontramos con un auditorio nuevo, antes de intentar lanzar cualquier tipo de mensaje de persuasión. No importa cuán sólidos y convincentes parezcan nuestros argumentos, no resultarán persuasivos si previamente no hemos conseguido ganar una posición de credibilidad a ojos de nuestros interlocutores.
GANAR CREDIBILIDAD
Una de las modalidades más eficaces de ganar credibilidad, aumentando la percepción de sinceridad e imparcialidad, consiste en el reconocimiento de una pequeña tacha o fallo en lo que atañe a uno mismo o al producto o servicio que se está ofreciendo. Empezar reconociendo algún punto débil hará que nuestros interlocutores escuchen de un modo diferente lo que les digamos a continuación.
Por ejemplo, los conferenciantes a veces empiezan contando alguna pequeña anécdota desfavorable que provoca las risas de los asistentes a la vez que les convierte en comunicadores más creíbles. También en las entrevistas de ventas, a veces los buenos vendedores comienzan reconociendo alguna pequeña debilidad de su producto, no excesivamente relevante, antes de empezar a exponer las fortalezas del mismo. Por ejemplo, pueden admitir que existe una buena competencia en el mercado, que la entrega del producto a veces se demora un poco, o que la gama de colores disponibles no es muy amplia. Como vendedores, todo el mundo espera que hablemos bien de nuestro producto, y en general no nos prestarán demasiada atención ni credibilidad porque nos considerarán una fuente parcial e interesada. Pero si empezamos reconociendo una debilidad del producto, de repente nos convertimos en una fuente mucho más imparcial que parece estar más interesada en proclamar la verdad que en conseguir una venta. Como consecuencia, el efecto que les producirá a los potenciales clientes la descripción de las excelencias de nuestro producto será completamente diferente ahora que si hubiésemos empezado a hacerlo desde el primer momento: se nos prestará atención y seremos más creíbles.
Incluso los pequeños comerciantes, los dependientes o los camareros a veces utilizan esta estrategia, cuando recomiendan a sus clientes que no compren un determinado producto porque no está tan fresco como suele ser habitual, o porque no ha dado tan buen resultado como se esperaba. Este tipo de confesiones que parecen echar tierra sobre el propio tejado, transmiten al interlocutor una sensación de imparcialidad y honestidad que permite que, a continuación, el vendedor o dependiente goce de mucha mayor credibilidad a la hora de recomendar la adquisición de otros productos alternativos, y aumenta la probabilidad de que el cliente vuelva en sucesivas ocasiones a visitar a un comercio tan honestamente atendido.
III. ALGUNAS FORMAS DE GANAR CREDIBILIDAD
RECONOCER UNA DEBILIDAD PARA GANAR CREDIBILIDAD
En general, en cualquier tipo de argumentación en la que se pretenda defender una determinada posición, cuando se sabe que dicha posición tiene algunas debilidades conocidas por los demás, es preferible comenzar exponiendo y reconociendo estas debilidades, de modo que nuestra posición resulte más creíble, y sólo a continuación pasar a exponer con mucho más detalle y amplitud, los puntos fuertes que anulan y sobrepasan ampliamente a los puntos débiles.
La idea consiste en ser nosotros quienes nos anticipemos, planteando en primer lugar aquel argumento adverso que esperamos o tememos que nuestro interlocutor pueda poner sobre la mesa, pero expuesto de un modo que nos favorezca, y a continuación rechazarlo.
Es el típico ejemplo que podemos ver en las series de abogados, cuando el abogado defensor se levanta y se dirige al jurado “El fiscal les dirá que mi cliente es un mal esposo un pobre ejemplo para sus hijos, un pésimo cumplidor de sus obligaciones como ciudadano…, pero no es verdad. Les mostraré a través de pruebas y testimonios incontestables que…”. Cuando el fiscal se levanta y pretende explicar lo que el abogado defensor había anticipado, el jurado ya estará preparado para escucharle, no le impactará del mismo modo, e incluso pensará que está diciendo exactamente lo que el abogado había dicho que diría. El ataque pierde casi toda su eficacia porque el jurado ya había descontado los argumentos del fiscal.
El mismo planteamiento es aplicable cuando se trata de un debate ante una audiencia, en el que sabemos que nuestros contrincantes nos atacarán con determinados argumentos. En estos casos, es preferible anticiparnos presentando nosotros mismos una versión suave de estos puntos de vista adversos, de modo que se produzca un efecto de “inoculación” o preparación psicológica ante los mismos.
Recordemos por ejemplo el debate electoral que sostuvo Ronald Reagan cuando se presentó a su reelección en 1984. Tenía ya 73 años por lo que se le consideraba demasiado viejo para seguir presidiendo el país, y muchos suponían que su rival, Walter Móndale, de 56 años, utilizaría el factor edad para atacarle. Pero Reagan se anticipó a su oponente y bromeó diciendo “No convertiré la edad en un tema de campaña. No pienso explotar por razones políticas la juventud e inexperiencia de mi adversario”. De este modo desactivó este argumento, y por cierto obtuvo la mayor victoria hasta entonces lograda sobre un oponente demócrata.
LA CREDIBILIDAD DE LOS EXPERTOS
Una de las formas más efectivas de ganar credibilidad consiste en dotarse de la cualidad de expertos. En general, la mayoría de los expertos suelen ser conscientes del poder que les confiere su autoridad en una determinada materia, y hacen cuanto está en sus manos para reforzar este halo. Esa es la razón por la cual los abogados, los médicos y otros profesionales tienden a exponer en las paredes de sus despachos los diferentes títulos, diplomas, acreditaciones y certificados que han ido obteniendo a lo largo de sus carreras, pues cuanto más pobladas estén sus paredes tanto más queda reforzada su credibilidad como expertos.
Igualmente, los expertos tienden a menudo a adoptar un aire solemne y misterioso cuando hablan del campo de su conocimiento experto, lo cual refuerzan mediante la adopción de una determinada indumentaria que les confiere un cierto aspecto sacerdotal y el uso de una jerga técnica que a menudo hace aparecer las cosas más sencillas como si fueran sumamente complejas.
Por supuesto, una persona puede ser muy sabia y experta en un dominio del conocimiento, pero no en otro, y esa es la razón por la cual tenderemos a seguir automáticamente los consejos del médico si se trata de una cuestión de salud, pero su opinión sobre la avería del coche no tendrá más valor que la de cualquier otro.
Ser catalogado como un experto confiere automáticamente una mayor credibilidad a una persona, al menos en relación al área de dominio respecto a la cual se le considera experta.
Las personas nos guiamos continuamente por las opiniones de los expertos a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Seguimos los dictados de los médicos, de los farmacéuticos, de los abogados, de los decoradores, de los mecánicos, de los publicistas, de cualquier tipo de experto.
Los expertos en una determinada materia son creíbles porque, por definición, su calidad de expertos les atribuye la posesión de conocimientos o habilidades técnicas específicas en un determinado campo, de los cuales normalmente el resto de las personas carecen. De modo que es lógico y suele ser una buena regla que les creamos y tendamos a seguir sus consejos, en especial cuando nada indica que tengan un interés particular en los puntos que defienden porque eso nos permitirá aprovecharnos de su experiencia y sabiduría para tomar las decisiones correctas.
El hecho de que, una vez atribuida la cualidad de experta a una determinada persona, tendemos a creerla de forma casi automática cuando se refiere a su campo particular de dominio, significa que esa persona adquiere también de forma automática una cierta autoridad sobre nosotros, derivada de su conocimiento experto y de las titulaciones que la avalan. El principio se aplica en mayor medida cuando se trata de temas en los que carecemos de experiencia o de información, y cuando se trata de cuestiones críticas. Por ejemplo, es más probable que nos mediquemos a nosotros mismos cuando experimentamos síntomas leves de alguna dolencia, pero tenderemos a confiar en el criterio de los médicos si nos diagnostican una enfermedad grave.

IV. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
PERSUASIÓN Y EMOCIONES
La capacidad persuasiva de un mensaje depende en buena medida de su capacidad para suscitar emociones en la audiencia, lo cual suele estar en función de las palabras escogidas por el comunicador, y el tono más o menos emotivo con el cual las pronuncia.
Los líderes y los persuasores de todo tipo que aprenden a manejar adecuadamente la persuasión emocional, son capaces de generar el impulso a la adhesión, la conquista del afecto, la fascinación hacia su propia persona, o hacia un determinado objeto o idea, sin que la audiencia apenas repare en las razones por las cuales lo hace. En realidad, la persuasión emocional suele revestirse de un suave revestimiento de lógica para mejor disimular su naturaleza y poder obrar sus efectos de un modo más efectivo, pero lo que finalmente importa no son dichas razones, sino las emociones suscitadas en torno a ellas.
Pensemos por ejemplo en las compañías vendedoras de refrescos. ¿Tendría alguna efectividad su publicidad si describiesen sus productos de forma objetiva, sin intentar recurrir al resorte emocional? Si se limitasen a describir los hechos lo único que podrían narrar en sus anuncios es que venden bebidas azucaradas y carbonadas. Eso no resulta especialmente atractivo. En lugar de eso utilizan imágenes evocadoras de situaciones de placer, deportes, familias felices, etc. Resulta más efectivo asociar las emociones que emanan de esas imágenes con las bebidas dulces y carbonadas, que limitarse a describir los hechos.
PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Gran parte de la eficacia de la persuasión emocional de cualquier mensaje que se comunica, consiste en asociar el mismo, sea que tenga que ver con un producto, una persona o una idea, con un contexto agradable –o bien desagradable, según el propósito perseguido-, de manera que luego ese objeto sea capaz de evocar esos mismos sentimientos, agradables o desagradables, por sí sólo. Es lo que se conoce con el nombre de condicionamiento clásico.
Debido al efecto del condicionamiento, tendemos a sentir aprecio hacia aquellas personas u objetos que se encuentran cerca de nosotros cuando nos sentimos bien, o que se encuentran presentes cuando se producen acontecimientos favorables. Incluso cuando esas personas u objetos no tengan nada que ver con el hecho de que nos sintamos bien o que se produzcan eventos positivos, no podemos evitar, debido al condicionamiento operativo, asociarles con las emociones positivas.
En general, siempre que la comunicación del mensaje se produzca en un contexto que induzca emociones positivas, por un efecto de condicionamiento, se tenderá a producir una asociación desarrollando una actitud positiva hacia el mensaje o producto en cuestión.
En publicidad se utilizan de forma habitual las estrategias basadas en el condicionamiento clásico o pavloviano, pues los anunciantes de productos comerciales saben que, a menudo, resulta más eficaz convencer a los consumidores de las bondades de un producto, asociándolo con estímulos ligados a algunos de nuestros fines biológicos básicos – deseo de aceptación social o evitación del rechazo social, prestigio y estatus social, sexo, amistad, familia, etc.-, de tal modo que evoquen en nosotros una determinada respuesta (especialmente, la compra del producto anunciado).
Obviamente, la respuesta no suele ser consciente ni automática; por ejemplo, la gente no compra un perfume cuyos anuncios van asociados a protagonistas atractivos y sensuales, esperando que automáticamente eso les convierta en personajes similares a dichos protagonistas de la publicidad. Sin embargo, la publicidad puede permitir que los consumidores reconozcan y recuerden mejor ese producto anunciado, frente a otros productos similares que puedan encontrar en los comercios, y cuando lo vean, su cerebro evocará inconscientemente una percepción agradable de dicho producto (asociada en este caso a los actores atractivos y sensuales de la publicidad), que puede estimular una respuesta condicionada de compra.
PERSUASIÓN Y EMOCIONES NEGATIVAS

No sólo se puede apelar a emociones positivas para establecer asociaciones deseables. Sucede exactamente lo mismo respecto a los eventos negativos: asociamos rápidamente las emociones negativas con las personas que se encontraban presentes cuando las experimentamos.
Dentro de la apelación a las emociones negativas, suele resultar particularmente efectivo el recurso al miedo, que es utilizado en diferentes tipos de campañas sociales, como las campañas de tráfico o las campañas contra las drogas.
En general, cuanto mayor sea el miedo evocado, mayor es la capacidad persuasiva del mensaje, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos aspectos importantes. En primer lugar se deben mostrar las consecuencias negativas que tendrán si no se llevan a cabo las conductas o planes propuestos (por ejemplo mortandad o tetraplejia en accidentes de tráfico enfermedad y vidas destrozadas por las adicciones a la droga, etc.). Los estudios muestran que una mayor intensidad del miedo provocado en una comunicación informativa, conlleva una mayor probabilidad de que se persuada a los destinatarios de la misma, de modo que decidan adoptar medidas preventivas.
En segundo lugar, se debe mostrar la manera de evitar esas consecuencias (reducir la velocidad de conducción, no probar las drogas, etc.). Es decir, los mensajes inductores del miedo deben contener siempre instrucciones precisas sobre cómo, cuándo y dónde llevar a cabo las acciones que permitirán prevenir las consecuencias negativas anunciadas.
V. EL EFECTO PERSUASIVO DE LA REPETICIÓN
CÓMO AFECTA LA REPETICIÓN DEL MENSAJE AL EFECTO PERSUASIVO
Cuando en Francia se cumplió el centenario de la Revolución Francesa, las autoridades quisieron organizar la conmemoración de esta efeméride convocando un concurso de ideas. Entre los muchos proyectos presentados, figuraba uno avalado por el célebre ingeniero Gustav Eiffel, y consistía en la construcción de una elevada estructura metálica en forma de torre que sería vista desde una gran distancia. A medida que la construcción se fue levantando, no dejó de crecer la polémica en torno a su supuesta fealdad. Cuando finalmente se inauguró en 1889, los parisinos la juzgaron casi de forma unánime como un inmenso y espantoso armatoste de hierros, y fueron tantas las protestas que las autoridades decidieron su demolición para el año siguiente. Sin embargo, cuando llegó la fecha de su derrumbe, la armada francesa solicitó que se la mantuviera, porque su altura la hacía un lugar privilegiado para la instalación de sus antenas y equipos de radio. La Torre Eiffel fue indultada y con el tiempo llegó a convertirse en un símbolo tan familiar de la capital francesa, que todos los parisinos la adoran.
La familiaridad hace que sintamos mayor afecto y aprecio por las cosas o por las personas. Es un principio universal que implica que el placer que nos producen las cosas no siempre es el mismo, y que puede variar en función de factores como el hecho de que sean nuevas o conocidas. Llevado al ámbito de la comunicación persuasiva, este principio nos indica que la capacidad persuasiva de nuestros mensajes puede incrementarse sustancialmente por el simple hecho de que los repitamos, haciendo que nuestra audiencia los halle cada vez más conocidos y familiares.
La familiaridad hace que cuanto más expuestos nos vemos a una idea, un producto o una persona – hasta un determinado punto-, tanto más favorablemente predispuestos nos sintamos hacia ellos. Una canción raramente nos gusta mucho la primera vez que la escuchamos, pero a medida que las emisoras de radio las van reproduciendo una y otra vez, sentimos que cada vez nos van gustando más. Las series televisivas raramente alcanzan un gran éxito en su estreno, pero a medida que las personas se van familiarizando con ellas y con los personajes que las interpretan en los episodios siguientes, su audiencia tiende a ir creciendo y consolidándose. Los candidatos políticos saben que sólo si se hacen suficientemente conocidos y familiares llegarán a ser votados, por lo que inundan las calles de carteles con sus rostros antes de cada elección. Los anuncios comerciales alcanzan su máxima eficacia mediante la repetida exposición de los consumidores a los mismos.
La persuasión a través de la repetición, cualquiera que sea el contexto –ventas, campañas publicitarias, negociaciones, campañas políticas- resulta todavía más efectiva si, en lugar de repetir las mismas cosas de forma idéntica cada vez, se “empaquetan” de diversas formas para transmitir la misma idea con diferentes palabras.
Por supuesto si la persona está convencida de lo contrario, la repetición no le hará cambiar fácilmente de opinión, pero si tiene dudas, muchas veces acabará inclinándose del lado de quien más veces repita o insista sobre algo, especialmente si va presentando los mismos argumentos de diferentes formas.
En general, debido al principio de la familiaridad, cualquier cosa que se repita suficientemente nos gustará más y nos parecerá más creíble por el mero hecho de que nos resultará más familiar. Pero además, el efecto persuasivo de la repetición tiene también que ver con el hecho de que la comprensión del mensaje puede ser paulatina, de modo que quizás no se comprenda todo al principio, pero poco a poco se van entendiendo todos los extremos del mensaje.
Comprender el mensaje y saber de qué se está hablando es un requisito para el procesamiento en profundidad del mensaje. De hecho, según demuestran los estudios, el mero hecho de la repetición de un mensaje, bien sea literalmente, o sobre todo cuando se enuncia con distintos formatos, produce una mayor probabilidad de procesamiento cognitivo del mismo.
De modo que muchas veces la persuasión no se produce a través de una única comunicación sino que va haciendo su efecto gradualmente, mediante la repetición y la suma de nuevos argumentos lógicos, emocionales o de otro tipo que acaban produciendo un cambio en la forma de pensar o actuar de los receptores. Este suele ser uno de los objetivos principales de muchas campañas publicitarias y de marketing, que tratan de persuadir al público atrayéndolos gradualmente hacia las posiciones que les interesan.
VI. LOS ESQUEMAS MENTALES Y LA PERSUASIÓN
LOS ESQUEMAS MENTALES
Uno de los elementos clave en la comunicación son los esquemas y modelos mentales. Desde el momento en que nacemos, y a medida que crecemos, todas las personas vamos construyendo gradualmente un conjunto de esquemas, creencias o modelos mentales, que nos permiten realizar simplificaciones de la realidad. Especialmente, durante los primeros años de nuestra existencia, nos convertimos en auténticas máquinas de aprendizaje, dispuestos a asimilar y absorber, no sólo conocimientos, habilidades, y competencias de todo tipo, sino también reglas, creencias, y actitudes culturales. Nuestros modelos mentales van tomando forma mediante la educación que recibimos, lo que aprendemos, lo que nos cuentan, la identificación con personas significativas, la influencia de las personas que nos rodean (profesores, superiores, mentores, familia, amigos y demás), las recompensas e incentivos que encontramos en la vida, y nuestra experiencia personal, lo que observamos y vivimos. Aprendemos cómo debemos comportarnos, cómo debemos interpretar el mundo, lo que debemos o no debemos hacer, creer y querer.
Como veremos, comprender esta realidad puede tener importantes consecuencias en relación a la capacidad persuasiva de nuestros mensajes.
CÓMO CONDICIONAN LA RECEPTIVIDAD AL MENSAJE
Los esquemas y las actitudes facilitan nuestras decisiones y orientan nuestras conductas, ofreciéndonos atajos para la inferencia y la acción. Los esquemas y las actitudes mentales nos predisponen a pensar, sentir, o actuar de una determinada forma, en relación a los objetivos, situaciones y personas con los cuales nos relacionamos, y de este modo nos ofrecen una estructura mental que utilizamos para organizar y simplificar el conocimiento del mundo que nos rodea.
Los esquemas y las actitudes también nos permiten comunicarnos con mayor eficacia con las demás personas, en especial cuando se trata de esquemas amplios y compartidos dentro de una misma cultura, permitiendo así una comunicación mediante atajos. Interactuamos con otras personas a través de la comprensión de sus esquemas. También puede haber esquemas que son comunes y específicos para un determinado grupo religioso, político, deportivo, etc., y que permiten crear un cierto sentido de comunidad entre los miembros de dichos grupos. Cuanto más similares sean los esquemas mentales entre varias personas, más fácilmente podrán comunicarse entre ellas, y cuanto más discrepante sean dichos esquemas, por ejemplo por corresponder a personas que se han criado en culturas diferentes, mayores son los problemas de comunicación e integración social entre estas personas.
Normalmente, nos referimos a los esquemas o modelos mentales cuando hablamos de una unidad de información que nos permite organizar y representar una determinada realidad. Por ejemplo, un esquema mental podría ser “los aviones son aparatos que vuelan”, o “los helados llevan azúcar”. Este concepto nos ayuda a organizar la información en nuestra mente, categorizando los elementos y atribuyéndoles ciertas cualidades. En cambio, cuando hablamos de actitudes, solemos añadir un componente emocional a ese esquema, de modo que podemos definir las actitudes como un sentimiento general y perdurable, en relación a una determinada persona, objetivo, o cuestión (por ejemplo, “los aviones me dan miedo”, o "me encantan los helados”).
Todos tenemos determinadas actitudes ante los objetos y las personas que conocemos, que pueden implicar sentimientos positivos, negativos o neutros, y formamos actitudes nuevas cuando se nos presenta un nuevo objeto, persona o situación.
Frente a las actitudes, podemos definir las creencias como ideas u opiniones en relación a las cosas o las personas, pero que en principio no tienen por qué implicar un sentimiento positivo o negativo hacia las mismas. Sin embargo, nuestras actitudes respecto a una determinada cuestión, se basan en buena medida en las ideas y opiniones que tenemos respecto a la misma, y especialmente en las consecuencias que pensamos que se derivan de una determinada posición. Si creemos que las consecuencias son positivas, estaremos a favor, y si pensamos que son negativas, estaremos en contra. Por ejemplo, si creemos que el azúcar es poco saludable, es posible que mantengamos una actitud poco favorable a los helados. Es decir, las creencias condicionan las actitudes, por lo que muchas veces para cambiar las actitudes, hay que cambiar primero las creencias.
NUESTRAS ACTITUDES MENTALES
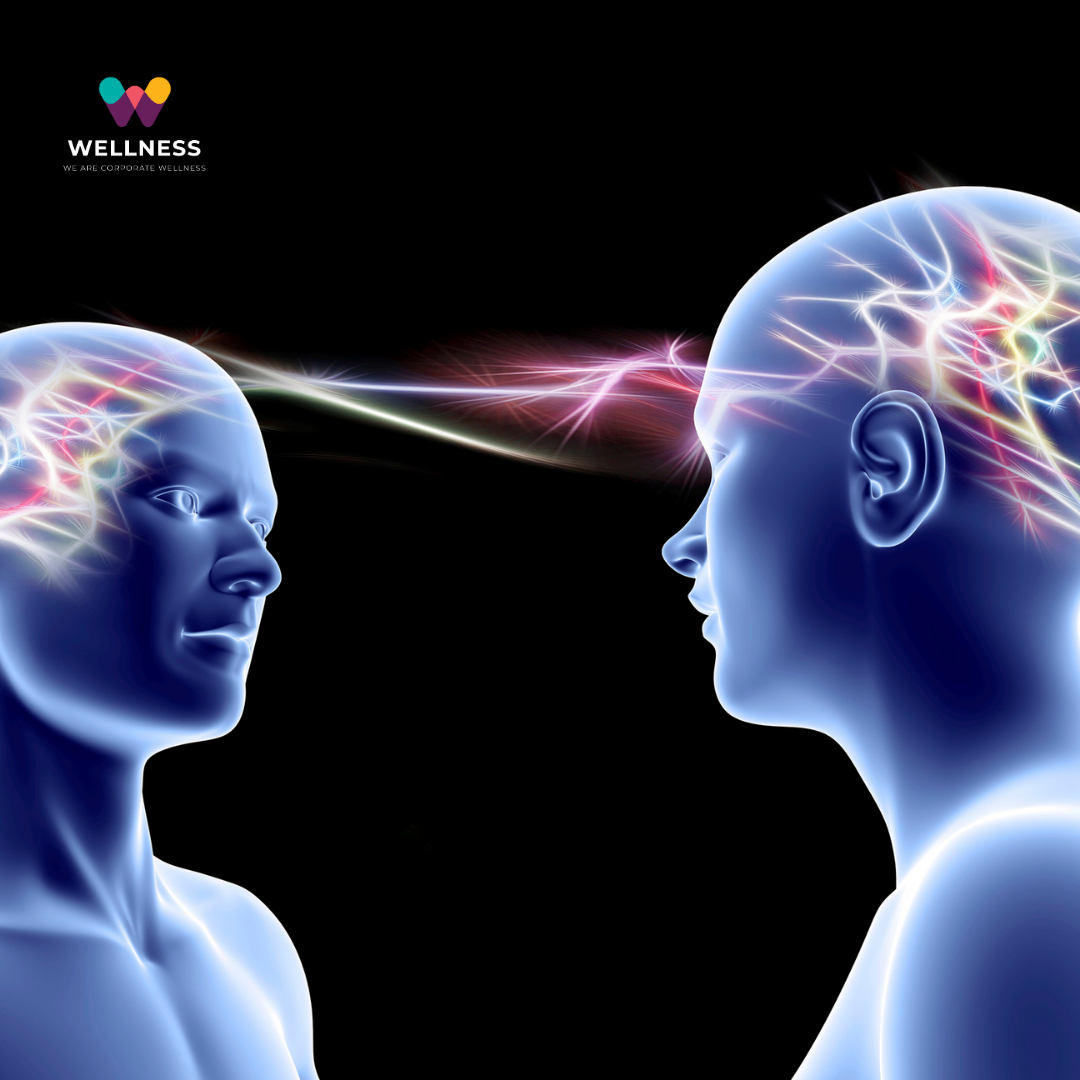
La actitud es utilizada en el campo del marketing y de la comunicación persuasiva, porque suele tener una cierta estabilidad a lo largo del tiempo y constituye un valioso elemento para la predicción de las conductas. Así, los investigadores estudian cuál es la actitud de la población hacia el producto que ellos comercializan e intentan influir en esas actitudes mediante la asociación de sus productos a unos determinados segmentos sociales. Por ejemplo, si una persona tiene una actitud negativa hacia las hamburguesas, basado en sus propias experiencias o en la información que ha ido adquiriendo de distintas fuentes, tenderá a rechazar la compra de este producto alimenticio. Tener una actitud negativa hacia las hamburguesas significa que los pensamientos y creencias referentes a este producto son fundamentalmente negativas, y también que las emociones hacia el mismo serán predominantemente de antipatía y aversión.
Pero, por fortuna para los fabricantes de hamburguesas, las creencias pueden ser la base de nuestras actitudes positivas o negativas, pero no siempre lo son. Es decir, nuestras actitudes positivas o negativas, hacia una persona, un objeto o una cuestión, pueden estar basadas en la información y las creencias que albergamos en relación a los mismos, pero otras veces dichas actitudes se han desarrollado debido a un mero condicionamiento emocional que no tiene nada que ver con la información objetiva que tenemos respecto a dicha persona, objeto o cuestión. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando desarrollamos un sentimiento positivo hacia un producto debido a que encontramos simpáticos o graciosos sus anuncios publicitarios, o simplemente porque aparecen en los mismos protagonistas atractivos o que nos inspiran simpatía.
LOS ESQUEMAS Y ACTITUDES MENTALES
Una vez que hemos formado nuestras actitudes y esquemas mentales, tendemos a resistirnos a cambiarlos ya que, como hemos visto, dichas actitudes y esquemas sirven para guiar nuestra conducta, nos ayudan a procesar la información, dirigir nuestra atención, y nos permiten tener una visión coherente del mundo y de nosotros mismos. De modo que cualquier información o cualquier intento de persuasión que choquen con la información previa que teníamos, pueden ser vistas como poco creíbles, y producir así un rechazo inicial.
En general, la mente humana suele ser muy conservadora y cuando la información que llega a nuestro cerebro no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en nuestra memoria, resolvemos el conflicto a favor de las creencias o esquemas ya instalados. Ignoramos, ponemos en duda o incluso adulteramos lo que no coincide con nuestras expectativas y recibimos con agrado lo que resulta acorde o congruente con nuestras creencias.
Generalmente necesitamos obtener una gran cantidad de nuevas evidencias para cambiar nuestros esquemas, y sólo los cambiaremos muy lentamente para adaptarlos a la nueva información. Las evidencias individuales son tomadas más bien como la excepción que prueba la regla, y a veces, lo que producen son subesquemas. Estos subesquemas permiten explicar las divergencias con los esquemas generales. Por ejemplo, si tenemos la idea de que los perros son amigables, y leemos noticias de que los perros bulldog son peligrosos, creamos un subesquema en el que asignamos a esta raza de perros una característica distinta de la generalidad de los perros.
En general, las actitudes nos pueden decir cómo debemos comportarnos exactamente en cada circunstancia que se presente en la vida. Qué ropa debemos ponernos al levantarnos cada día, qué comidas escogeremos, qué películas iremos a ver, qué canciones y qué emisoras de radio escucharemos, a qué partido político votaremos, qué periódico compraremos, qué vocabulario utilizaremos, qué opinión tendremos sobre cualquier cuestión que se plantee. Si no tuviéramos estos atajos mentales nos pasaríamos todo el tiempo intentando tomar decisiones sobre cuestiones nimias y repetitivas y nos hundiríamos en un mar de indecisión.
De modo que nuestros esquemas y actitudes mentales nos ayudan a desenvolvernos por la vida sin tener que estar pensando a cada momento cuál es el curso de acción que debemos elegir Y al mismo tiempo, estos esquemas y actitudes condicionan de un modo muy importante nuestra receptividad a los mensajes que recibimos, y por tanto afectan a su capacidad persuasiva.
Siempre que recibimos un mensaje persuasivo, comparamos lo que nos dice esa fuente con nuestros conocimientos, actitudes y sentimientos previos respecto a ese tema, generando una determinada respuesta cognitiva. Por tanto, en última instancia, la persuasión no se produce directamente por el efecto de la comunicación, sino por las propias respuestas que damos a la misma.
VII. CAMBIAR LOS ESQUEMAS MENTALES PARA CONSEGUIR LA PERSUASIÓN
CAMBIAR LOS ESQUEMAS Y ACTITUDES MENTALES
Algunos esquemas son más fáciles de cambiar que otros. A veces preferimos mantener nuestros esquemas y creencias pese a la disconformidad de las nuevas evidencias, y eso sucede especialmente cuando llevamos mucho tiempo manteniendo las creencias que sustentas esos esquemas, cuando hay un pasado de experiencias que avalan dichos esquemas, cuando las actitudes responden a creencias firmemente establecidas, o cuando hemos tomado una posición pública a favor de dichas creencias.
En principio, cuanto más implicados nos sintamos en relación a la cuestión que trata el mensaje, más extremos tenderemos a ser en nuestra actitud previa respecto al mismo, mientras que si la cuestión nos importa o afecta poco, tenderemos a tener actitudes más moderadas, es decir, sentimientos a priori menos negativos o positivos respecto al mensaje. Igualmente, cuanto más involucrados y comprometidos personalmente nos sintamos en relación a una determinada cuestión, menos dispuestos estaremos a aceptar posiciones que se aparten de la nuestra, mientras que si somos más neutrales, tenderemos a sentir un menor de rechazo hacia cualquier mensaje. Por ejemplo, si hemos contraído una enfermedad y atribuimos la culpa al tabaco, tenderemos a ser muy extremistas en nuestra posición respecto a este tema, mientras que si nos vemos afectado personalmente por esta cuestión, nos será más fácil mantener posiciones neutras.
Un elemento fundamental en la capacidad persuasiva de cualquier mensaje es la medida en que resulta compatible con nuestras actitudes, creencias y convicciones previas, y en qué grado coincide con nuestras necesidades, gustos, y aspiraciones. Es decir, los persuasores resultan eficaces en la medida en son capaces de crear la impresión de que los argumentos, juicios, valoraciones y propuestas incluidos en sus mensajes, concuerdan con las ideas y creencias de quienes reciben dichos mensajes.
En general, los mensajes resultarán más persuasivos en la medida en que sean similares, estén cercanos, o sean compatibles con las creencias que teníamos previamente establecidas –o así lo parezcan-. En cambio, si el mensaje se encuentra lejos o es contradictorio con nuestras creencias previas, tenderemos en mayor medida a rechazarlo. Por tanto, en muchas ocasiones, la labor del persuasor deberá consistir en intentar ampliar el ámbito de aceptación de los receptores, lo que a veces debe realizarse por pasos; por ejemplo, se puede intentar primero concordar en una posición neutra respecto a la cual los receptores no sientan especial rechazo ni aceptación, y a partir de aquí, tratar de ampliar su ámbito de aceptación para un segundo intento persuasivo. Supongamos, por ejemplo, que queremos convencer a un auditorio remiso de las bondades dietéticas de las hamburguesas; podemos comenzar pregonando los puntos favorables al consumo de la carne en general, mencionando que tiene buen sabor, que es saludable, que es natural, o que contiene proteínas imprescindibles. A partir de aquí, si hemos conseguido el acuerdo de nuestra audiencia sobre estos puntos que la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar, será relativamente fácil trasladar la idea de que las hamburguesas, que al fin y al cabo sólo son una clase de carne, se benefician de estas mismas cualidades positivas.
IX. LA FORMA COMO TOMAMOS NUESTRAS DECISIONES
LA FORMA COMO TOMAMOS DECISIONES

Dado que la comunicación persuasiva tiene como finalidad influir en la conducta de otras personas, resulta clave para su efectividad conocer la forma como las personas tomamos nuestras decisiones.
Podemos decir que, en grandes líneas, las personas podemos tomar nuestras decisiones, o bien basándonos en el análisis lógico y cuidadoso de la información disponible en relación a la cuestión que se trate, o bien tomando atajos mentales mediante la utilización de lo que se denomina “reglas heurísticas” de decisión. Una regla heurística de decisión puede ser, por ejemplo, seguir el ejemplo de lo que hacen la mayoría de las personas que nos rodean. En este caso, como podemos apreciar, no analizamos en profundidad las ventajas o desventajas de una determinada conducta, sino que simplemente decidimos llevarla a cabo en el convencimiento o la intuición de que la mayoría de las veces, lo que hace la mayoría de la gente suele ser lo correcto.
No cabe duda de que aquellas personas que, consciente o inconscientemente, conocen o descubren estos mecanismos psicológicos que nos inducen a tomar nuestras decisiones en base a atajos mentales pre programados en nuestro cerebro, y cuentan con el poder o los recursos necesarios para hacerlo, adquieren la capacidad de influir sobre las conductas de los demás. Por ejemplo, cuando los responsables de marketing descubren que los compradores de detergentes tienden a percibir una marca de detergente como más efectiva cuando es empaquetada de una determinada forma, tratarán de explotar ese conocimiento para vender más detergentes, con independencia del hecho de que en realidad la forma del paquete no influye en absoluto en las cualidades del detergente.
DERIVACIONES PRÁCTICAS PARA LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Las personas podemos seguir distintos criterios de decisión. Por un lado, podemos tomar decisiones a través de lo que se denomina "ruta central" de pensamiento o modo de decisión sistemática. Consiste en analizar con cuidado y en profundidad una determinada cuestión, estudiando detenidamente la información y los argumentos expuestos en relación a la misma, desde un punto de vista lógico y realizando un esfuerzo por ir más allá de los aspectos superficiales del mensaje. Para esto es necesario prestar atención al mensaje, comprender su contenido, reaccionar ante él y aceptarlo o rechazarlo.
Una vez que hayamos conseguido que nuestro mensaje sea procesado en profundidad por el receptor, la capacidad persuasiva del mismo será mayor cuanto más fuerte y veraz sea o parezca la lógica de la argumentación aportada, y en la medida en que la comunicación sea congruente con las actitudes e información previas del receptor.
Pero dado que cada día nos enfrentamos a una infinidad de piezas de información y a innumerables decisiones que debemos tomar, no sería viable dedicar mucho tiempo a analizar en profundidad cada una de estas piezas de información, o todos los elementos favorables y desfavorables involucrados en la toma de cada una de nuestras decisiones. De modo que, en lugar de eso, recurrimos habitualmente a los atajos mentales, que son las “reglas heurísticas” (término griego que significa “descubrir” o “averiguar”), para guiar nuestras actitudes y nuestra conducta.
Los mecanismos psicológicos que nos permiten tomar decisiones rápidas a través de las reglas heurísticas, y que al mismo tiempo hacen que seamos susceptibles de persuasión por parte de quienes conocen –consciente o inconscientemente- estas reglas, existen porque en el pasado nos ayudaron a solucionar problemas a los que nos enfrentamos de modo recurrente. Por ejemplo, el mecanismo psicológico que hace que, normalmente, tendamos a guiarnos por la conducta de quienes nos rodean a la hora de decidir qué hacer, se desarrolló evolutivamente porque es un criterio que, históricamente, ha funcionado más veces que las ha fallado.Y eso sigue siendo probablemente cierto en la actualidad.
Las reglas heurísticas nos permiten tomar decisiones sin pensar demasiado, sin considerar a fondo los pros y contras de una determinada argumentación, a través de atajos de acción rápida, y teniendo en cuenta sólo ciertos aspectos superficiales del mensaje que son relevantes para las reglas en cuestión.
Por ejemplo, podemos adquirir una determinada marca porque es la que más se vende, porque la recomienda un experto, porque el número de razones que nos han dado es lo bastante larga (aunque no atendamos mucho a dichas razones), o porque ese producto está asociado a algo agradable (por ejemplo, un atractivo modelo que lo anuncia en la publicidad televisiva).
Buena parte de las comunicaciones persuasivas tienen éxito en la medida en que son capaces de sintonizar con esta arquitectura básica de la mente de las personas, que integra los módulos o reglas preexistentes, concebidas para tomar decisiones rápidas, y que generalmente tienen una base instintiva.
LA FORMA –SISTÉMICA O HEURÍSTICA- COMO TOMAMOS DECISIONES

La persuasión puede producirse independientemente del tipo de pensamiento que utilicemos, sistemático o heurístico, aunque los estudios muestran que la conseguida por vía sistemática es más persistente, más resistente al cambio y predice mejor la conducta. Pero, obviamente, esta persuasión sólo tendrá lugar si el receptor tiene ganas de pensar en profundidad sobre la cuestión que se trate, lo que no siempre es el caso. Nuestro cerebro está programado para realizar el mínimo gasto energético posible, de modo que sólo recurre al procesamiento cognitivo y sistemático, que es altamente caro en consumo energético, cuando resulta imprescindible. Es decir, la mayor parte del tiempo, nuestro cerebro está en "modo perezoso". Así que normalmente, sólo nos sentiremos motivados a pensar en profundidad sobre una determinada cuestión, a la hora de tomar una decisión, cuando se trate de una cuestión que sea importante para nosotros, o cuando tengamos que justificar cuidadosamente nuestra decisión. Por ejemplo, cuando tomamos determinadas decisiones en la empresa en la que trabajamos, como elegir el producto que nos ofrece un proveedor y no otro, puede que tengamos que rendir cuentas por dicha decisión, por lo que en ese caso nos tomaremos la molestia de pensar con mayor detenimiento sobre la cuestión.
En cambio, la mayoría de las personas no nos sentimos particularmente motivadas para pensar profundamente en los mensajes que nos comunican los anuncios publicitarios, porque nos importa bien poco si lo que dice el anunciante acerca de las bondades de sus productos es cierto o no. Por eso, la publicidad raramente intenta persuadir aportando largos o complejos argumentos lógicos; en lugar de eso, intenta llegar hasta nosotros a través de una vía superficial, utilizando fundamentalmente reclamos o apelaciones que han demostrado ser eficaces en cuanto a su capacidad persuasiva, y que se basan en los procesos heurísticos de decisión.
Como hemos visto, uno de los factores esenciales que influye en la forma como elaboramos los mensajes que recibimos, es el hecho de que tengamos o no suficientes conocimientos sobre los temas que traten dichos mensajes. Otro elemento fundamental es nuestro nivel de concentración o distracción en el momento de recibir los mismos. Si nos encontramos distraídos durante la presentación de un mensaje, entonces será menos probable que pensemos en profundidad sobre su contenido, por lo que tenderemos a elegir la ruta periférica o heurística. Igualmente influye que en el momento de tomar la decisión nos encontremos frescos y con energía, o cansados y con bajo nivel de energía.
Dado que pensar consume mucha energía, si estamos agotados nos resultará difícil poder concentrarnos sobre la cuestión para ponernos a pensar, así que tenderemos a guiarnos por los indicios heurísticos. Esa es probablemente la razón por la que la mayoría de los consumidores y de los votantes tienden a rechazar todo aquello que les parezca complicado o que les obligue a pensar demasiado.
X. LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD
LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD
El principio de reciprocidad, que nos impulsa a devolver los favoreces recibidos, es uno de los principios de persuasión más intuitivos, pues casi cualquier persona, en cualquier punto del planeta, puede corroborar la existencia de este principio en la vida cotidiana.
La reciprocidad no solo tiene su lugar en el intercambio de bienes y servicios, sino que se infiltra en todos los tipos de intercambios humanos, incluso en concesiones tan informales como las actitudes, gestos, y sentimientos hacia los demás.
La reciprocidad es un principio muy poderoso, y que a menudo nos lleva a responder en forma desmedida en nuestro intento de corresponder al favor recibido. Por eso, Sam Walton, fundador de Wal-Mart fue conocido, entre otras cosas, por prohibirles a sus agentes compradores, que aceptaran regalos de cualquier tipo por parte de sus proveedores incluso si se trataba de un obsequio tan pequeño como una invitación a tomar un café, o a transportarlo al aeropuerto. Walton sabía que el profundo efecto que cualquier clase de favor recibido puede producir en las personas, podían condicionar su capacidad de tomar decisiones racionalmente, e inconscientemente, sus empleados podrían buscar la forma de devolver el favor recibido, limitando así su capacidad de negociar y defender los intereses de Wal-Mart. Nunca debemos subestimar el poder persuasivo del principio de la reciprocidad.
PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD
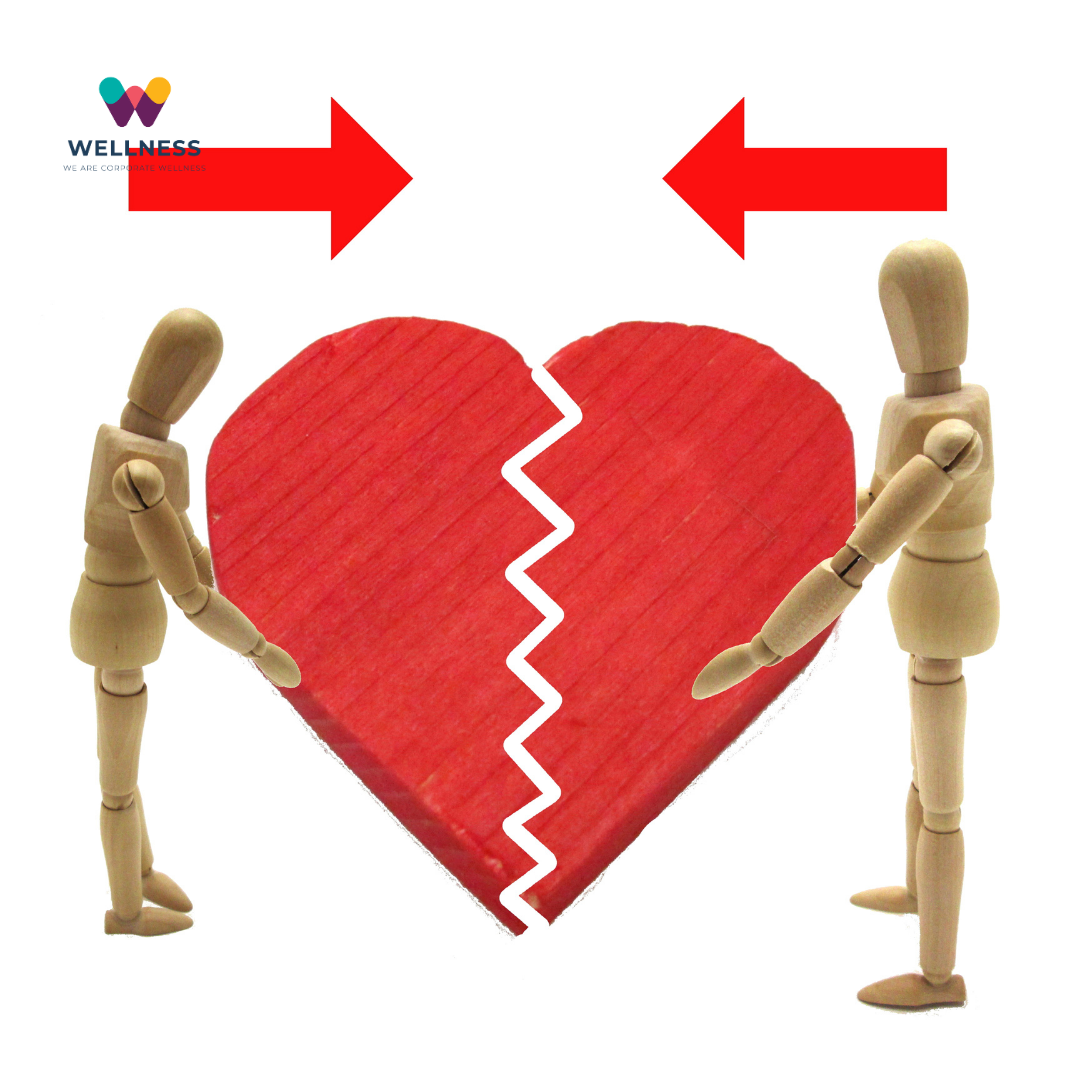
El principio de la reciprocidad establece que cuando recibimos algo de otra persona, nos sentimos moralmente obligados a devolver de alguna forma, en algún momento futuro, el beneficio recibido. Si nos hacen un obsequio, nos sentimos en deuda y obligados a devolverlo. Si nos hacen un favor, sentimos que debemos devolver el favor. Si en una negociación, una parte hace una concesión, la otra se siente obligada a hacer otro tanto. El sentido de obligación puede inducirnos a devolver un gesto amistoso incluso cuando se trata de completos desconocidos. En un experimento, se enviaron tarjetas de felicitación navideñas a una serie de personas escogidas azarosamente de la guía telefónica… ¡y la mayoría de estas personas respondieron enviando a su vez una tarjeta para felicitar al desconocido remitente!
El principio de la reciprocidad se aplica constantemente en el ámbito de la influencia y la persuasión. Por ejemplo, cuando en un centro comercial nos obsequian con un pequeño regalo comestible, generalmente el propósito es hacer que nos sintamos obligados moralmente a devolverlo comprando el producto. O cuando en Navidad se envía un obsequio a un cliente, normalmente se pretende que se sienta de alguna forma obligado a mantener su lealtad comercial. También el sentido de muchas de las cenas, invitaciones y cócteles que se celebran en el marco de los negocios, tiene un propósito similar de activar el principio de la reciprocidad.
Es decir, todos sentimos la presión de la reciprocidad, que nos induce a ser agradecidos y corresponder a los favores y regalos recibidos, incluso aunque no los hayamos solicitado. Sin embargo, como han hecho observar algunos estudios, la presión moral que siente una persona por devolver un beneficio recibido que no había solicitado, tiende a decrecer en alguna medida cuando percibe que hay una intención de manipulación en dicho gesto.
XI. LA PERSUASIÓN Y EL PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA Y LA SIMILUTUD
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA
Intuitivamente, todos podemos apreciar que las personas tenemos una mayor inclinación a dejarnos persuadir por aquellos que nos caen bien y por quienes sentimos simpatía. Esto significa que la simpatía puede ser una herramienta eficaz de persuasión.
Un buen ejemplo de explotación del principio de la simpatía en el campo comercial es el caso de la empresa Tupperware, y sus métodos de venta. En lugar de agentes de venta profesionales, esta empresa emplea a personas comunes, generalmente amas de casa, que invitan a sus amigos y vecinos para que vengan a su propio hogar durante una tarde. A continuación, después de los saludos y un poco de charla, proceden con la exhibición de los productos, finalizando, si pueden, con la venta de los mismos.
La efectividad de este método de venta se debe en gran parte al principio de la simpatía La empresa se encarga de que el vendedor, es decir, el ama de casa, sea una persona por la cual los clientes, que son sus amigas, sientan simpatía o agrado hacia ella, y eso favorece notablemente la adquisición de productos por parte de los clientes.
Naturalmente, el caso de Tupperware es en cierta manera una excepción, en el ámbito de las relaciones comerciales, pero nos sirve como ejemplo para ilustrar el hecho cierto de que, casi en cualquier situación, la simpatía nos ayudará a ser más efectivos en nuestros propósitos persuasivos.
El principio de la simpatía, que muchas personas utilizan consciente o inconscientemente en sus propósitos de comunicación persuasiva, es un mecanismo que ayuda a derribar las barreras de defensa personales, y de este modo, hace más probable que otras personas accedan a hacer aquello que se les está pidiendo.
El principio se basa en el hecho comprobado de que las personas que nos gustan resultan más persuasivas, tanto en términos de conseguir lo que nos piden, como en su capacidad de cambiar nuestras actitudes. Es decir, es más probable que accedamos a la petición de una persona que nos gusta, o cuyo comportamiento nos halaga.
Se han comprobado tres elementos fundamentales que determinan que una determinada persona nos guste o no la similitud y cercanía la simpatía y la atracción
El primer elemento es la medida en que percibimos que otra persona se parece a nosotros o está cerca de nosotros. La regla es que nos gustan aquellos que se parecen a nosotros, especialmente en sus ideas y actitudes; toleramos a las personas que son moderadamente diferentes a nosotros; y nos repelen del todo aquellos que tienen actitudes y pensamientos diametralmente opuestos a los nuestros.
Igualmente, nos gustan más aquellas personas que están cercanas física y geográficamente a nosotros Las investigaciones muestran que la mayoría de las personas se casan con personas del mismo barrio, del mismo trabajo o que asisten a la misma clase. La mayoría de las personas entablamos relaciones de amistad con los vecinos que están más próximos a nosotros. También hay estudios que muestran que, en el trabajo, las personas preferimos conversar con los compañeros que están más cerca y con los que más nos cruzamos habitualmente.
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA – LA SIMILUTUD
Las personas somos propensas a gustar a quienes se parecen a nosotros, y a que nos gusten los que se nos parecen. Y esa similitud, que favorece el mutuo gusto y aceptación, incrementa la probabilidad de influir o ser influidos por aquellos que son parecidos a nosotros. Por eso, de forma consciente o inconsciente, siempre que intentamos afianzar nuestra amistad con otra persona, o cuando tratamos de gustar o caer bien a alguien, generalmente las personas intentamos descubrir en los primeros minutos de la conversación puntos en común que podamos tener. En la medida en que descubramos estos puntos en común, comenzará a despertarse un sentimiento de mutua simpatía que hará más probable que la relación pueda seguir adelante.
En general, todo tipo de similitud produce un efecto de simpatía, y se ha comprobado que lo que cuenta no es sólo tener alguna coincidencia, sino que cuantas más coincidencias se tengan, mayor es el grado de simpatía. Las personas que concuerdan en 4 opiniones o actitudes se gustan menos que las personas que tienen 8 actitudes similares.
El principio del gusto por lo parecido es un poderoso mecanismo, utilizado frecuentemente por la industria publicitaria, que a menudo utiliza como protagonistas de sus anuncios publicitarios a personas con las que pueda identificarse el público al que se dirigen. Por ejemplo, si se dirigen a amas de casa, a menudo utilizan actrices caracterizadas para parecerlo; de este modo, el público objetivo puede reconocerse e identificarse con el personaje que aparece dando testimonio de lo bien que le ha ido con cierto producto de limpieza o artículo del hogar. Nuestros resortes automáticos de conducta hacen que estas campañas resulten efectivas incluso cuando sabemos que se trata de meros actores a quienes les han pagado para decir lo que dicen.
En el campo de las ventas, a menudo se recomienda a los vendedores que intenten identificar cualquier punto en común que puedan tener con los clientes – incluso si tienen que inventarlo - para sacarlo a relucir en el momento más temprano de la entrevista, ya que ello hará que al cliente le guste más el vendedor y se sienta automáticamente más predispuesto a cerrar un trato con él.
También es habitual que las compañías traten siempre de encontrar vendedores locales que atiendan a sus clientes en cada localidad en la que se instalan, a fin de favorecer la simpatía derivada del principio de la similitud. Incluso en algunos establecimientos se intenta que el vendedor que atiende a cada cliente que entra sea, en lo posible, de su mismo género y grupo étnico.
XII. LA CORDIALIDAD Y LA SIMPATÍA EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA –LA CORDIALIDAD Y AFICCIÓN
Se ha comprobado en diversos experimentos que cuando se les dice a unas personas que otras les aprecian o les tienen en mucha estima, inmediatamente se crea un afecto recíproco hacia esas otras personas. Además, las personas manifiestan que les gustan más aquellos que han dicho ocho cosas positivas acerca de ellos, que los que han dicho siete cosas buenas y una pequeña crítica. Somos sensibles al menor asomo de crítica.
La excepción a esta conducta se produce cuando percibimos que el halago es a la vez insincero e interesado, es decir, cuando tenemos la sensación de que nos están intentando engatusar para conseguir algo de nosotros. Esto puede hacer que nos pongamos en guardia. Pero si no detectamos una intención interesada, entonces aceptamos de buen grado el piropo aun sabiendo que no se corresponde con la realidad, y se trate de una simple cortesía.
El segundo elemento que influye en que otra persona nos guste o no, aparte de la similitud, es el grado en que se muestra simpática, elogiosa, y amigable con nosotros. Estos comportamientos nos envían señales de que la otra persona, desea establecer lazos de amistad a largo plazo con nosotros, lo que evoca una respuesta heurística que nos incita a corresponderle. Es decir, desde una perspectiva evolutiva, interpretamos que si nos cruzamos con una persona amable y cordial, incluso si no es de nuestro grupo, dicha persona tiene probablemente intenciones amistosas y no hostiles hacia nosotros, y por tanto, resulta más confiable.
La simpatía y la amistad se relacionan también con el sentimiento de aceptación dentro del grupo, y la necesidad de obtener la aprobación, respeto y estima de los demás, lo que constituye una de las motivaciones más profundas y poderosas del ser humano. Es decir, el afecto y la simpatía que nos mostramos unos a otros es la forma inconsciente en que expresamos que nos aceptamos y somos aceptados dentro del grupo, lo cual viene a satisfacer una de las necesidades instintivas primordiales de todo ser humano: la pertenencia y adscripción a un grupo. Igualmente, los elogios que otros nos dedican vienen a satisfacer nuestra necesidad de obtener reconocimiento, respeto y admiración por parte de los demás miembros del grupo, lo que inconscientemente nos hace sentir que eleva nuestro estatus social.
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA ENUNCIADOS POR DALE CARNEGIE
La simpatía es uno de los recursos de persuasión más utilizados en todas las circunstancias, y la forma como puede trasladarse a nuestro comportamiento queda bien resumida en los principios enunciados por Dale Carnegie de su famosa obra "Cómo ganar amigos e influir en las personas", de principios del siglo XX:
- Nos gustan aquellos que sonríen con sinceridad, son amigables y muestran simpatía hacia nosotros.
- Nos gustan aquellos que se acuerdan de nosotros y nos llaman por nuestro nombre.
- Nos gustan aquellos que nos hablan de cosas que nos interesan.
- Nos gustan aquellos que son capaces de ponerse en nuestra piel asumiendo nuestro punto de vista.
- Nos gustan aquellos que nos dejan hablar, nos escuchan con atención y parecen genuinamente interesados en lo que les contamos.
- Nos gustan aquellos que simpatizan con nuestras ideas y opiniones.
- Nos gustan aquellos que parecen apreciarnos sinceramente, o que nos hacen alabanzas respecto a algún aspecto que nos enorgullece.
- Nos gustan aquellos que nos hacen parecer o sentirnos importantes, y que dejan que las buenas ideas parezcan siempre obra nuestra.
- Nos gustan aquellos que no discuten con nosotros.
- Nos gustan aquellos que nunca nos critican de forma directa, que no hacen burlas de nuestros errores, que no nos dejan en evidencia, ni nos degradan públicamente.
Estas reglas de conducta enunciadas por Carnegie pueden ser muy útiles para gustar y persuadir a los demás, y para ganarnos su aprecio y amistad, porque apelan a algunas de las necesidades más profundas del ser humano.
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA –LA RECIPROCIDAD EN EL APRECIO
Una forma de utilizar el principio de la simpatía consiste hacer patente lo mucho que nos gusta nuestro interlocutor. Cuando transmitimos de alguna manera a otra persona la idea de que nos gusta, automáticamente nosotros también le gustamos más a ella. Inconscientemente, cuando sentimos que gustamos a otra persona, tendemos a bajar nuestras defensas porque intuitivamente sabemos que las personas no suelen abusar ni aprovecharse de aquellas otras personas que les gustan.
Por eso, en el campo de las ventas, una de las recomendaciones más antiguas y tradicionales que se hace a cualquier vendedor es que, cuando llegue a la casa o a la oficina del cliente, intente buscar cualquier motivo que pueda ser excusa para decir un cumplido; por ejemplo la decoración exquisita, el ambiente agradable, una planta bien cuidada, etc.; cualquier gentileza aumentará la simpatía del cliente hacia el vendedor.
El efecto es particularmente potente cuando resulta creíble, por lo que nuestro grado de simpatía hacia otra persona se vuelve máxima cuando nos enteramos de que ha hablado bien de nosotros en nuestra ausencia, porque ello indicaría que se trata de un sentimiento genuino y no de una mera apariencia o protocolo.
Pero en realidad, el principio funciona en mayor o menor medida siempre, incluso cuando se trata de una muestra de aprecio poco sincera, e incluso cuando somos conscientes de esta condición. Se han realizado investigaciones que demuestran que cualquier persona que nos adule o halague nos hará sentir mejor, y al hacerlo, automáticamente hará que experimentemos un sentimiento de mayor simpatía hacia ella, incluso cuando sabemos que se trata de un halago no sincero –por ejemplo cuando nos dicen que el adulador había sido instruido para decir lo que dijo.
XIII. LA IMPORTANCIA DE UNA IMAGEN ATRACTIVA EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA: IMAGEN ATRACTIVA

En comparación con el poder de arrastre de las personalidades, los argumentos que éstos aportan tienen una influencia mucho menor en las decisiones de aquellos a quienes pretenden convencer. En especial cuando se trata de una materia compleja o que requiera un conocimiento profundo, la mayoría de las personas ni entiende, ni tiene tiempo ni muchas veces le interesa la materia como para tomarse la molestia de reunir información o investigar por sí mismos. En cambio prefieren confiar en los expertos y en las personalidades. Los expertos son creíbles o no lo son, y generalmente lo serán si aportan credenciales que demuestren su valía profesional. Pero las personalidades que gustan pueden ser aún más persuasivas que los expertos. Los estudios muestran que, como media, necesitamos que un experto nos exponga 6 razones para convencernos de un determinado punto de vista, mientras que una figura pública a quien admiramos no necesita exponer ninguna razón. Por ejemplo, si un experto en la industria textil quiere convencernos de las bondades de una determinada marca de pantalones, deberá explicar 6 razones convincentes para inclinar nuestra opinión, pero si un fan ve a su ídolo vestir esa marca de pantalones, correrá a las tiendas para comparársela sin esperar a que nadie le aporte ninguna razón adicional.
PRINCIPIO DE LA SIMPATÍA: IMAGEN ATRACTIVA

El tercer elemento, además de la similitud y la simpatía, que determina que otra persona nos guste o no, y por tanto tenga mayor o menor capacidad de influencia sobre nosotros, es el hecho de que nos parezca más o menos atractiva, tanto en lo que se refiere a su aspecto físico externo, como a su personalidad. Multitud de experimentos han demostrado que la atracción conforma un elemento primordial de la eficacia persuasiva, de modo que la gente atractiva cae mejor, es más persuasiva y consigue cosas más fácilmente.
Son varios los factores de atracción. Uno de ellos es la atracción física, y está demostrado que las personas hermosas tienen más capacidad de influir en las demás, especialmente cuando utilizan argumentos emotivos.
En parte esta tendencia a favorecer a las personas físicamente atractivas se produce debido a lo que se conoce como "efecto halo", el cual tiende a generar expectativas de que las personas atractivas de ambos sexos nos parezcan más inteligentes, sensibles, talentosas, competentes y equilibradas que quienes no lo son. De forma inversa, tendemos a considerar que una persona fea es más tonta o mala o peligrosa de lo que realmente es. Como consecuencia, inconscientemente tendemos a estar de acuerdo con las personas que nos parecen atractivas, y a pensar que están en lo cierto, mientras que damos poco crédito a los feos. Por eso, las investigaciones muestran que el los fondos recaudados para una causa benéfica son, como media, el doble para un guapo que para un feo. Los miembros de un jurado tienden a mostrarse más indulgentes con los acusados atractivos, y presuponen con más frecuencia que son inocentes. Igualmente, todos los estudios de marketing político indican que los candidatos físicamente atractivos obtienen muchos más votos que los que no lo son, independientemente de que los votantes aseguren que nunca se dejarían influir por un factor tan superficial como es la apariencia física.
En realidad no es sólo el atractivo físico lo que genera un efecto halo, sino que también atribuimos todo tipo de cualidades positivas a quienes poseen personalidades atractivas simpatía, ingenio, buen humor, elegancia, porte, carisma…-, y en general, los estudios muestran que la mayoría de las personas damos por sentado, inconscientemente, que la gente que tiene éxito, los ricos, famosos y poderosos, son más inteligentes y dignos de confianza que los individuos corrientes.
Es decir, las personas tendemos automáticamente a atribuir todo tipo de cualidades positivas a las personas o a las compañías que tienen éxito, y luego, si estas personas o estas compañías fracasan, les atribuiremos todo tipo de cualidades negativas, y a menudo, dichas cualidades serán las mismas que antes habíamos juzgado como buenas y productoras del éxito.
XIV. LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y EL PRINCPIO DEL CONSENSO SOCIAL
EL CONSENSO SOCIAL
El principio del consenso o la aprobación social es uno de los principios más interesantes y conocidos de la comunicación persuasiva. Este principio hace referencia a la predisposición que tenemos todas las personas a concordar con lo que dicen las demás, o imitar lo que hace la mayoría, de un modo natural, y sin que ese sea siempre, necesariamente, el mejor curso de acción posible.
En realidad, actuar como lo hacen la mayoría de las otras personas suele ser un medio de evitar cometer errores, al mismo tiempo que de economizar energías, al tener un atajo que nos ofrece una señal sobre cómo debemos actuar.
Pero al mismo tiempo, también puede ser en ocasiones, una fuente de vulnerabilidad para los persuasores, en la medida en que nos incita a actuar instintivamente sin razonar.
Por ejemplo, los publicistas utilizan con frecuencia expresiones tales como "es el producto más vendido", debido a que es más efectivo apelar a la aprobación social, que a la explicación de por qué un producto es útil o beneficioso.
Como todos los principios, la aprobación social funciona mejor en determinadas condiciones. Uno de los factores más destacables, que incrementa la influencia de este principio, es la incertidumbre, es decir, las situaciones ambiguas o a las cuales no estamos acostumbrados. En otras palabras, cuando no tenemos un punto de referencia claro sobre la forma en que debemos actuar, tendemos a seguir en mayor medida lo que hace la mayoría.
EL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL
El principio del consenso social es probablemente el más poderoso principio que rige la conducta humana y determina la influencia sobre los demás. Establece que las personas tendemos a determinar lo que está correcto de un comportamiento, siguiendo el ejemplo de lo que hacen los demás, y que es parte de nuestra naturaleza asignar valor a las cosas simplemente porque otros las hacen o las quieren, y cuantas más personas hacen algo, tanto más valioso resulta para los demás. Es decir, en buena medida queremos tener cosas porque otras personas las tienen o las quieren, y buscamos vivir determinadas experiencias porque otras personas ya las han vivido o quieren vivirlas. Y también, con mucha frecuencia, miramos a nuestro alrededor para decidir qué es lo que debemos hacer. Cuantas más personas hacen algo, especialmente si dichas personas se parecen a nosotros y por tanto nos sirven de referente, tanto más probable es que les imitemos. Es decir, la regla subyacente es "si otros lo hacen, debe ser bueno".
El principio ha llegado a desarrollare porque seguir lo que hacen los demás suele ser una buena regla para elegir la mejor opción, en especial cuando se trata de una situación novedosa o respecto a la cual estamos poco familiarizados, pues nos permite aprovecharnos de la experiencia de los demás. Igualmente, imitar lo que hacen los demás, ajustándonos así a sus normas y costumbres locales, suele una buena estrategia cuando pretendemos ser aceptados en el seno de un grupo. Es decir, en parte tendemos a consensuar simplemente porque no queremos desviarnos de las normas sociales, y no queremos hacerlo porque no deseamos ser rechazados. Por supuesto, a veces las mayorías se equivocan, pero en general tendremos más probabilidades de acertar si hacemos lo que hacen los demás que si hacemos lo contrario, especialmente cuando no somos grandes expertos en la materia que se trate.
El principio del consenso social se aplica a prácticamente cualquier ámbito de las relaciones humanas. Por ejemplo, se utiliza habitualmente en las discusiones y argumentaciones públicas, cuando se citan estadísticas, porcentajes y números que indican que una gran cantidad de personas hacen, opinan o quieren algo que concuerda con aquello que está defendiendo el polemista, o citando a otras personas que también tienen una opinión similar a la suya.
A veces podemos utilizar el principio del consenso social simplemente aunando aliados o adeptos a nuestra causa, de modo que si conseguimos que otras personas presentes en una reunión apoyen nuestros puntos de vista, éstos quedarán automáticamente reforzados ante los demás, no importa lo razonable o poco razonable de las argumentaciones.
A la hora de elegir un restaurante donde comer una tienda donde comprar o un médico al que acudir, preferimos que sean establecimientos concurridos y con mucha gente, mientras que tendemos a evitar los lugares vacíos o con poca gente. Algunas discotecas restringen el paso a los clientes para que se formen grandes colas a la entrada mientras el interior está casi vacío, porque estas colas atraerán a más personas a la hora de seleccionar el establecimiento al que irán esa noche.
En el ámbito del trabajo, las acciones de quienes nos rodean nos dan importantes pistas para definir nuestra conducta tanto a la hora de decidir a qué hora debemos llegar al lugar de trabajo, cuánto tiempo debemos dedicarle al café de media mañana, o qué debemos hacer durante nuestro horario de trabajo.
En el campo de los negocios, todas las empresas saben que exponer una larga lista de clientes constituye un fuerte reclamo de ventas, y si no las exhiben, es frecuente que las potenciales empresas clientes se las reclamen antes de decidirse a hacer uso de sus servicios. Raramente darán el paso de ponerse en contacto con estos otros clientes para conocer la calidad del servicio que les han prestado, pero la sola visión de la lista de clientes de un proveedor les impulsará a otorgar su confianza a dicho proveedor simplemente porque otros ya lo han hecho. Los buenos vendedores conocen el valor de este principio y hacen todo cuanto está en su mano para mencionar a otros clientes en las fases preliminares de la entrevista de ventas, mostrando trabajos realizados para ellos, o haciéndoles visibles de cualquier otro modo.
El principio del consenso se aplica modernamente tanto en el ámbito de las grandes campañas de marketing comercial como en el en el ámbito de la política. Y se hace de dos formas. Por un lado, tanto a la hora de decidir qué nuevo producto comercial o qué nuevo producto político lanzar, las empresas y los partidos políticos realizan encuestas de opinión que les permiten diseñar sus campañas de marketing o sus programas electorales, basándose en lo que el público mayoritariamente quiere, con el fin de tratar de incrementar sus posibilidades de éxito.
En general, suele ser una buena táctica para intentar incentivar las ventas de cualquier tipo de producto, sea comercial o político, transmitir la idea de que es el más vendido o es muy popular. Así, vemos que todas las semanas se publican las listas de los discos y los libros más vendidos, o las películas más vistas, y cuando uno de estos productos alcanza la categoría de best seller, sus promotores se encargan de publicitar al máximo este hecho, conscientes de que eso arrastrará a muchos otros a seguir el ejemplo.
EL USO INCORRECTO DEL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL
A veces, el principio del consenso social funciona produciendo de forma inadvertida justamente los efectos contrarios a los que se buscaban. Por ejemplo, hay estudios que muestran que las campañas contra el alcohol, el tabaco, la evasión de impuestos, o el desperdicio energético, donde se enfatiza el número intolerablemente elevado de personas que realizan estas conductas indeseables, producen el efecto paradójico de incentivar su consumo, ya que al poner el acento sobre el gran número de personas que siguen una determinada conducta indeseable, se apela inconscientemente al principio de que "lo que hacen muchos no puede ser tan malo". Lo mismo sucede con las campañas donde, para sensibilizar a los conductores contra el exceso de velocidad, se indica el elevado porcentaje de conductores que violan los límites de velocidad, o las campañas de prevención del suicidio que alertan del elevado porcentaje de suicidios juveniles. Es decir, el Principio del Consenso Social es tan poderoso que funciona atrayendo seguidores, incluso cuando lo que hacemos es señalar conductas masivas indeseables.
De modo que para utilizar correctamente el principio del consenso social, cuando pretendemos modificar las actitudes y conductas que consideramos indeseables, debemos resaltar el número de personas que se comportan de forma correcta, al mismo tiempo que minimizamos la percepción de popularidad de las conductas que queremos evitar. De hecho, diversas investigaciones han indicado que tendemos a sobrestimar el número de personas que toman drogas, fuman, o conducen temerariamente, y eso influye en nuestra conducta induciéndonos a imitar dichas conductas. Así que las campañas que intentan contrarrestar esta influencia, deben poner el énfasis en el hecho de que la mayoría de las personas no siguen estos comportamientos indeseables.
XV. CONTAGIO SOCIAL E INFLUENCIA INTERPERSONAL
El "boca a boca" o "boca a oreja" ha sido tradicionalmente una de las mejores formas de que un negocio se dé a conocer haciendo que, por ejemplo, un restaurante gane clientela a través de otros clientes satisfechos que van difundiendo sus bondades, o que una pastelería cobre fama debido a que los clientes van contando a sus amigos los magníficos pastelillos tradicionales de elaboración propia que han comprado en ese establecimiento.
Pero en la actualidad, y especialmente gracias a Internet, el boca a boca ha empezado a cobrar un alcance hasta ahora imposible, haciendo que los mensajes personales puedan propagarse a velocidades meteóricas, superando cualquier tipo de obstáculos nacionales o geográficos.
El marketing viral es la estrategia en la que se intenta incentivar a los individuos para que transmitan rápidamente a otras personas un determinado mensaje comercial que reciben de tal modo que se consiga un crecimiento exponencial en la exposición a dicho mensaje. Es decir, la idea es conseguir un grupo de personas que puede ser relativamente pequeño, en quienes inocular o cultivar nuestros mensajes o productos, conseguir que se vuelvan víricos, y observar cómo se diseminan rápidamente hasta alcanzar, en ocasiones, a millones de personas.
EL PRINCIPIO DEL CONSENSO SOCIAL: INFLUENCIA Y MODAS
Las cascadas de imitación explican fenómenos como las burbujas financieras, las modas pasajeras, y en realidad se encuentran continuamente presentes en todos los ámbitos sociales. Por ejemplo, las elecciones políticas están en buena parte influidas por este fenómeno, en especial cuando se tiene que elegir entre varios candidatos que se presentan por primera vez, como sucede en las Primarias de Estados Unidos. Los votos de los primeros votantes influirán en las de los siguientes, y así sucesivamente, pudiendo producir un efecto en cascada que puede deparar resultados sorprendentes.
Entender el funcionamiento de las redes sociales es clave para cualquier empresa u organización que desee obtener una influencia masiva sobre el público, porque lo que muchas investigaciones han revelado es que el éxito de un producto o de un mensaje no depende sólo de los atributos intrínsecos del producto, como su calidad, utilidad, originalidad, o estilo. Buena parte de la probabilidad de éxito de un producto depende de la influencia social, esto es, el efecto que las decisiones y comportamientos de los consumidores tienen en otros consumidores.
Los seres humanos estamos permanentemente influyendo en los demás y siendo influidos por los demás. La influencia humana afecta virtualmente a todos los aspectos del comportamiento humano. Si no existiese la influencia humana, no existiría la moda. Una persona adoptaría un nuevo estilo de ropa, y ese estilo jamás se popularizaría porque nadie le imitaría. Un grupo musical nunca llegaría a ser famoso. Un literato nunca vendería de forma masiva. Pero las cosas no funcionan así, la demanda y la oferta de todos los productos y servicios está afectada por la influencia humana. Las demás personas constituyen con toda seguridad el factor de influencia más poderoso sobre la conducta de cualquier individuo.
XVI. LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y EL PRINCIPIO DE LA ESCASEZ
PRINCIPIO DE LA ESCASEZ
El principio de la escasez implica que las personas tendemos a apreciar en mayor medida los bienes, servicios, oportunidades o la información de los cuales hay poca disponibilidad, difícil acceso, o que son únicos.

La variedad de formas en la que este principio puede ser utilizado en el campo de la persuasión es muy amplia. Veamos el siguiente ejemplo. En un experimento, se buscó estudiar el comportamiento de los compradores al por mayor de carne vacuna. Para ello, los vendedores utilizaron tres tipos de técnicas para vender sus productos: La primera consistía en llamar a los compradores, darles una presentación estándar, y luego ofrecerles el producto para su venta.
La segunda técnica fue igual que la primera, pero después de hacer la presentación estándar se mencionó que en los próximos meses habría desabastecimiento de carne importada Este segundo grupo de compradores compró, en promedio, el doble de cantidad que el grupo que no escuchó nada respecto al desabastecimiento.
Finalmente a un tercer grupo de clientes se le aplicó una técnica incluso más efectiva: Se les hizo la presentación estándar de los productos vacunos, se hizo mención al desabastecimiento de carne en los próximos meses, pero además de eso, se les dijo que la información de desabastecimiento de carne era confidencial, ya que provenía de contactos internos de la empresa. En este caso, donde se hizo una doble mención de la escasez (la carne y la información) se provocó un aumento de la cantidad comprada por este tercer grupo 7 veces mayor al primero y más de 3 veces mayor al segundo grupo. Unos resultados muy notables ¿verdad?
El principio de la escasez es un poderoso principio que hace que apreciemos aquello que es escaso, raro, o difícil de conseguir, mientras que concedemos poco valor a lo que es abundante o resulta fácil de conseguir, todo con ello con independencia de cuál sea el verdadero valor o utilidad de las cosas.
Desde una perspectiva evolutiva, el principio de la escasez debió desarrollarse por la conveniencia de moverse rápidamente para aprovechar las oportunidades que resultasen limitadas y fuesen deseadas por los demás. Es decir, en términos generales, si algo era limitado y al mismo tiempo era deseado por los demás, seguramente era algo por lo que merecía la pena esforzarse en conseguir. Merece la pena sobre reaccionar ante lo escaso, porque de otro modo cuando quisiéramos tomarlo ya no quedaría nada, mientras que lo es abundante siempre puede esperar. Al mismo tiempo, adquirir bienes escasos que, por tanto, no estarán accesibles para todo el mundo, supone enfatizar las diferencias positivas respecto a los demás miembros dentro del grupo.
Existen diversas formas de provocar el sentimiento de escasez. Podemos limitar el espacio, el número o el acceso a un producto, como cuando un establecimiento expone sólo un número pequeño de cierta clase de artículos, provocando el temor de los clientes de que se agoten, o cuando algunas empresas lanzan "ediciones limitadas" de algunos productos, con el objeto de inducir la percepción en el consumidor de que se trata de productos distinguidos y menos disponibles, y por tanto más valiosos.
Podemos limitar el tiempo de acceso a un recurso, como cuando fijamos fechas límite para la compra de un producto en determinadas condiciones; eso es lo que hacen las compañías que lanzan campañas por tiempo limitado (como cuando dicen “disponible sólo hasta el 21 de abril", o "sólo hasta el fin de existencias"), con el fin de hacer que sus productos parezcan más escasos, y por tanto más deseables, o cuando anuncian que sólo quedan unos pocos ejemplares de un determinado artículo.
O podemos provocar la sensación urgente de competir con los demás por conseguir los últimos artículos de un determinado producto, como cuando un vendedor anuncia a sus clientes que "los apartamentos se están vendiendo muy deprisa", o cuando en los comercios vemos carteles que exhiben frases como: “¡Últimos días!” “¡Liquidación final!” “¡Sólo quedan tres artículos por vender!” y otros reclamos similares que intentan crear una presión de demanda mediante la introducción del factor escasez.
Un caso prototípico de aplicación del principio de la escasez es la situación que sucede invariablemente cada año cuando llegan las fiestas navideñas. Unos determinados juguetes son especialmente demandados, lo cual hace posible que sus existencias se acaben agotando, lo cual les convierte en escasos, lo que inmediatamente dispara la necesidad de conseguirlos a cualquier costa. Además, el hecho de conseguirlos o no depende de ser capaces de ser más hábiles o llegar antes de los demás padres que buscan para sus hijos los mismos juguetes, y ese sentimiento de competencia, refuerza aún más el deseo de conseguir el juguete cueste lo que cueste.
Es decir, siempre podemos provocar de una forma eficaz sentimientos de escasez unidos a un urgente deseo de adquirir un determinado recurso, si conseguimos crear un sentido de competencia, de modo que el acceso a un determinado recurso dependa de ser capaz de anticiparse, ser más rápido, más fuerte o pagar más por el mismo.
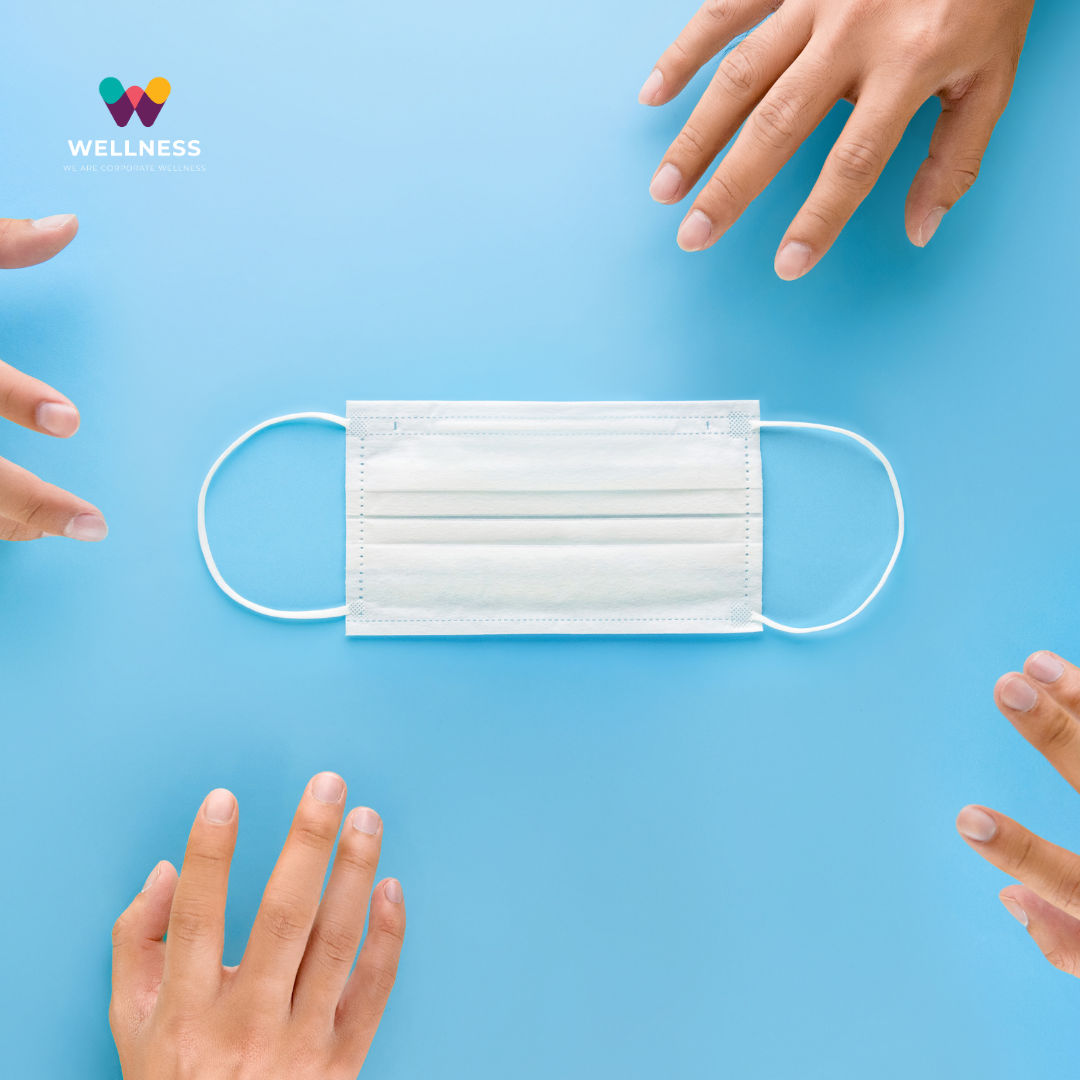
Podemos provocar el temor a no poder acceder a un determinado recurso debido a limitaciones deliberadas, como cuando un club o un establecimiento de ocio limitan el acceso de clientes de acuerdo con sus propios criterios de selección, aumentando así el deseo de éstos de ser admitidos en dichos establecimientos. También, en ocasiones, las editoriales y las compañías discográficas utilizan este principio de la escasez para obtener imágenes gráficas que reflejen e incrementen la demanda existente, como cuando anuncian el lanzamiento de una primera edición limitada del nuevo libro de Harry Potter o del nuevo disco de Madonna, haciendo que en todo el mundo se formen largas colas de personas que pasan la noche frente a los establecimientos donde se pondrán a la venta los primeros ejemplares para asegurarse de adquirir el suyo, sin importar que a la semana siguiente se vayan a vender de modo ilimitado copias de estos productos.
XVII. LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y EL PRINCIPIO DE LA COHERENCIA
PRINCIPIO DE LA COHERENCIA
El principio de la consistencia es uno de los principios primordiales que guían nuestro comportamiento, e indica que todos tenemos una tendencia a actuar de manera consistente, y a ser congruentes con nuestras propias palabras y actos, o lo que es lo mismo, a evitar comportarnos inconsistentemente.
Un experimento nos ilustra este principio. En un estudio realizado por una organización caritativa de lucha contra el cáncer se visitó a la mitad de los vecinos de una determinada localidad para pedirles que firmaran una carta de apoyo a su causa. La inmensa mayoría de las personas firmó la carta de buen grado. Unos meses después los voluntarios de la organización volvieron a visitar tanto a estos vecinos como a aquellos que no habían recibido la primera visita, para pedirles una contribución económica. El resultado fue que el porcentaje de personas que realizó una aportación económica fue casi el doble entre los que habían firmado la primera carta de apoyo que entre quienes no lo habían hecho porque no habían sido visitados. En el mismo momento en que una persona ha accedido a firmar un escrito de apoyo, llevar una pegatina o un alfiler con un lema de una organización caritativa, política o religiosa, o hacer cualquier otro tipo de gesto de identificación con la misma, las probabilidades de que en el futuro inmediato incremente su grado de compromiso, realizando por ejemplo una aportación económica, crecen exponencialmente.
El principio de la coherencia o del compromiso establece que cuando las personas tomamos una determinada postura, y nos comprometemos de alguna manera con ella, tendemos a mantenerla. Es fácil entender por qué ha llegado a desarrollarse este principio heurístico, teniendo en cuenta la importancia que las alianzas cooperativas han tenido en la evolución humana. Nuestros antecesores sólo podían llevar a cabo determinadas tareas grupales, en la medida en que podían contar y confiar los unos en los otros. Es decir, se requería que los miembros del grupo tuviesen la capacidad de comprometerse a hacer algo, y que se pudiese confiar en que lo harían. De modo que ser confiable era un requisito imprescindible para ser aceptado en el grupo, y por tanto tener mayores posibilidades de supervivencia. El hecho de que ahora nosotros tendamos a guiarnos de un modo instintivo por la regla heurística de atenernos a nuestros compromisos, deriva sin duda de esta necesidad ancestral de parecer confiables.
El principio de la coherencia tiene una gran relevancia en el campo de la persuasión, porque nos indica que si queremos influir en la conducta futura de las personas necesitamos conseguir que den pequeños pasos en esa dirección que les comprometan a continuar por este camino. Cualquier paso que dé, física, verbal o mentalmente, les habrá acercado en mucha mayor medida al objetivo a donde les queremos conducir, que si simplemente les hablamos y ellos nos escuchan de forma pasiva. Por ejemplo, un cliente tendrá más probabilidades de comprar unos zapatos, un coche o cualquier otro artículo si los prueba, que si se limita a mirarlos a distancia. Por eso, los dependientes se acercan normalmente a los clientes que están mirando los productos para preguntarles si necesitan ayuda, y por eso los clientes a menudo responden que no, sabiendo en su fuero íntimo que involucrarse les creará una presión interna que reducirá su resistencia a comprar. De hecho, las estadísticas muestran que un cliente que hable con un dependiente y pruebe algún artículo, tiene el doble de probabilidades de realizar una compra que las personas que no hacen ninguna de estas dos cosas.
Los vendedores saben también que es muy importante conseguir cualquier tipo de compromiso escrito por parte del cliente una vez que han aceptado la compra de un determinado producto. Si la entrevista de ventas acaba con un mero apretón de manos, las probabilidades de que el cliente cambie de opinión y se eche para atrás cuando se encuentre solo, son muy superiores a las probabilidades de que esto mismo se produzca si el cliente ha firmado algún documento de aceptación, cualquiera que sea y aunque no tenga validez jurídica alguna. Los estudios muestran que, además, el grado de compromiso se incrementa si el cliente rellena de su propio puño y letra el formulario o documento de aceptación.
El principio de la coherencia también explica que muchas veces, sea preferible omitir inicialmente algunos aspectos negativos de la propuesta o del producto, con el fin de conseguir una aceptación inicial de la persona a quien se pretende persuadir. Una vez que dicha persona ha manifestado su aceptación a la propuesta, el principio de la coherencia le empujará a mantener su posición, incluso si después descubre elementos negativos de la propuesta que no conocía en el momento inicial en que dio su conformidad. Por ejemplo, en un experimentos realizado por los psicólogos Robert Cialdini y John Cacioppo, se solicitó a una serie de voluntarios que colaborasen en un ensayo que tendría lugar al día siguiente. A una parte de estos voluntarios les dijeron que el ensayo tendría lugar a las 7 de la mañana, mientras que a los demás no les dieron este dato en un primer momento, sino más tarde, después de que hubiesen aceptado la petición. El resultado fue que el porcentaje de los que aceptaron y acudieron al ensayo entre los que no sabían en un primer momento a qué hora se realizaba, fue más del doble que en el grupo de los que supieron desde el principio la hora del ensayo.
Una de las aplicaciones prácticas del principio de la coherencia consiste en que, si queremos plantear una determinada propuesta a una o varias personas, y sabemos que es poco probable que la acepten, nos puede resultar más conveniente hacer la propuesta en dos o más etapas, aumentando cada vez el grado de exigencia. Eso aumentará nuestras probabilidades de éxito debido a que, por el principio de la coherencia, las personas se sentirán más proclives a aceptar las nuevas solicitudes a medida que hayan aceptado las peticiones anteriores, siempre que sientan que su aceptación ha sido libre y voluntaria. Por ejemplo, algunas organizaciones caritativas utilizan el método de solicitar inicialmente a los donantes pequeños y casi insignificantes compromisos, que a veces no implican ningún tipo de desembolso económico, sino sólo una firma de apoyo u otro tipo de compromiso moral.
Dentro de las organizaciones, si un directivo quiere introducir algún tipo de cambio en la empresa, puede intentar asegurarse que sus empleados se comprometen realmente con ese cambio, en lugar de simplemente dar instrucciones para que se produzca. Para conseguir este compromiso, los empleados deben tomar parte activa manifestando por ejemplo su disposición a participar en el cambio, en lugar de limitarse a asentir a las instrucciones que se le dan. Se les puede inducir a ello, por ejemplo, pidiéndoles que redacten un informe sobre la forma en que van a realizar el cambio, o los objetivos que se plantean conseguir a través del mismo, y que lo firmen personalmente, e incluso pidiéndoles que se manifiesten sobre estos puntos en una reunión en la que estén presentes otras personas. Como muy bien reza el dicho popular, “las palabras se las lleva el viento”, pero cuando una persona ha puesto una declaración por escrito o la ha manifestado ante varias otras personas, las oportunidades de olvidar o negar ese compromiso se convierten en mínimas. Por eso, en la medida en que las personas asuman un compromiso público o escrito, en especial si creen hacerlo voluntariamente, las probabilidades de que cumplan lo que se les ha pedido crecerán enormemente.
En general, si queremos cambiar las creencias de las personas, debemos evitar pedirles que las expliquen públicamente, porque una vez que lo hayan hecho, se resistirán a cambiarlas. En cambio, si queremos que mantengan unas determinadas creencias, debemos conseguir que las publiciten al máximo.

Incluso hay estudios que muestran que el simple hecho de que una persona mueva verticalmente la cabeza, en gesto similar al de asentimiento, le induce a responder afirmativamente a la cuestión que se le plantee, aún cuando el movimiento sea inducido artificialmente por otras causas distintas que no implican afirmación –por ejemplo, por una indicación expresa del investigador para que los participantes muevan la cabeza en sentido vertical. En realidad, cualquier paso que demos en una determinada dirección, aumenta las probabilidades de que demos más pasos en esa dirección.
En general, siempre que consigamos conducir a una persona por unos determinados derroteros, y que exprese unas determinadas convicciones o preferencias, después será más fácil convencerle de que acepte una propuesta en la que se sienta empujada a ser coherente con sus palabras.
En el campo del marketing a veces se utiliza el principio de la coherencia para pedir a los clientes que hayan manifestado estar satisfechos con los productos de la empresa que se presten a dar testimonio de esa satisfacción. Esos testimonios no solo constituirán un valioso material promocional, sino que se convertirán en la mejor herramienta de fidelización de los propios clientes que han dado testimonio público de apoyo, y que al hacerlo, se sentirán compelidos por el principio de la coherencia a seguir comprando y apoyando a la empresa de la que se han hecho valedores.
XVIII. LAS EXPECTATIVAS Y EL PRINCIPIO DE LA VOLUNTARIEDAD
LAS EXPECTATIVAS
Una de las formas de persuasión más efectivas que se pueden utilizar para modificar la conducta de los demás, ligada al principio de la coherencia, consiste en crear expectativas en ellos. Las personas tienden a tomar decisiones en función de cómo esperan los demás que actúen. En general, siempre que atribuimos a otras personas una cualidad, utilizando frases como “Eres la clase de persona que…”, o “Siempre me ha impresionado tu capacidad para…”, estaremos utilizando una poderosa herramienta psicológica que inducirá a esas personas a comportarse de acuerdo al carácter que les hemos atribuido, en un intento de ser coherentes con el mismo.
Por ejemplo, en una operación de venta, aumentaremos nuestras posibilidades si le decimos al cliente “Usted parece la clase de directivo capaz de sacarle un gran provecho a este producto”.
Igualmente muchas veces un vendedor resultará más convincente en sus intentos de persuasión si crea una sugestión adecuada en la mente del cliente, en lugar de intentar convencerle de un modo más convencional. Por ejemplo, le dará mejor resultado decir “Parece usted la clase de persona que sabe valorar los atributos de un producto poniéndolos en su justo contexto en relación al precio”, que si dijese “Considere usted las elevadas prestaciones que le ofrece este producto en relación al precio", o “Me encantaría que tuviese en cuenta lo mucho que le ofrece este producto, sin considerar exclusivamente el precio".
PRINCIPIO DE LA VOLUNTARIEDAD
Un principio derivado del principio de la coherencia es el principio de la voluntariedad, que indica que las personas sólo nos sentimos comprometidas a ser coherentes con aquello que hemos dicho o hecho de modo voluntario, pero no cuando sentimos que hemos sido forzados de alguna manera a hacerlo.
No hay forma más eficaz de persuadir a alguien para que haga algo, que conseguir que participe en la cuestión que se trate, de modo que sienta que en realidad no está siendo persuadido, sino que está haciendo una elección voluntaria. Tanto si se trata de un padre que quiere conseguir que sus hijos hagan algo, de un ejecutivo que quiere conseguir la ayuda de algún compañero, o de un jefe que desea provocar un cambio en la conducta de sus subordinados, siempre resultará mucho más eficaz involucrarles, pidiéndoles su opinión e invitándoles a que hagan sugerencias, que simplemente decirles lo que tienen que hacer.
En realidad, las personas ni siquiera nos sentimos especialmente compelidas a hacer aquello que algún otro nos ha sugerido que hagamos de un modo demasiado evidente. Cuanto más evidentes son las intenciones persuasivas, menos eficaces suelen ser. Si nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer, nuestra tendencia es a rechazar esa opción que nos ha sido dictada. A las personas nos gusta sentir que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones libremente. Necesitamos sentir que tenemos el control, y cuando un tercero habla sin parar y sin darnos la oportunidad de responder, como hacen a veces los malos vendedores, o cuando otra persona toma el control de la situación mediante la coacción o la fuerza, como hacen a menudo los padres y los jefes, las personas experimentamos una sensación de pérdida de control que nos produce frustración. Mediante la coacción es posible obligar a una persona a hacer algo de un modo temporal, pero no se produce una auténtica persuasión.
XIX. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
Un viejo proverbio dice que “la primera impresión es la que cuenta”.
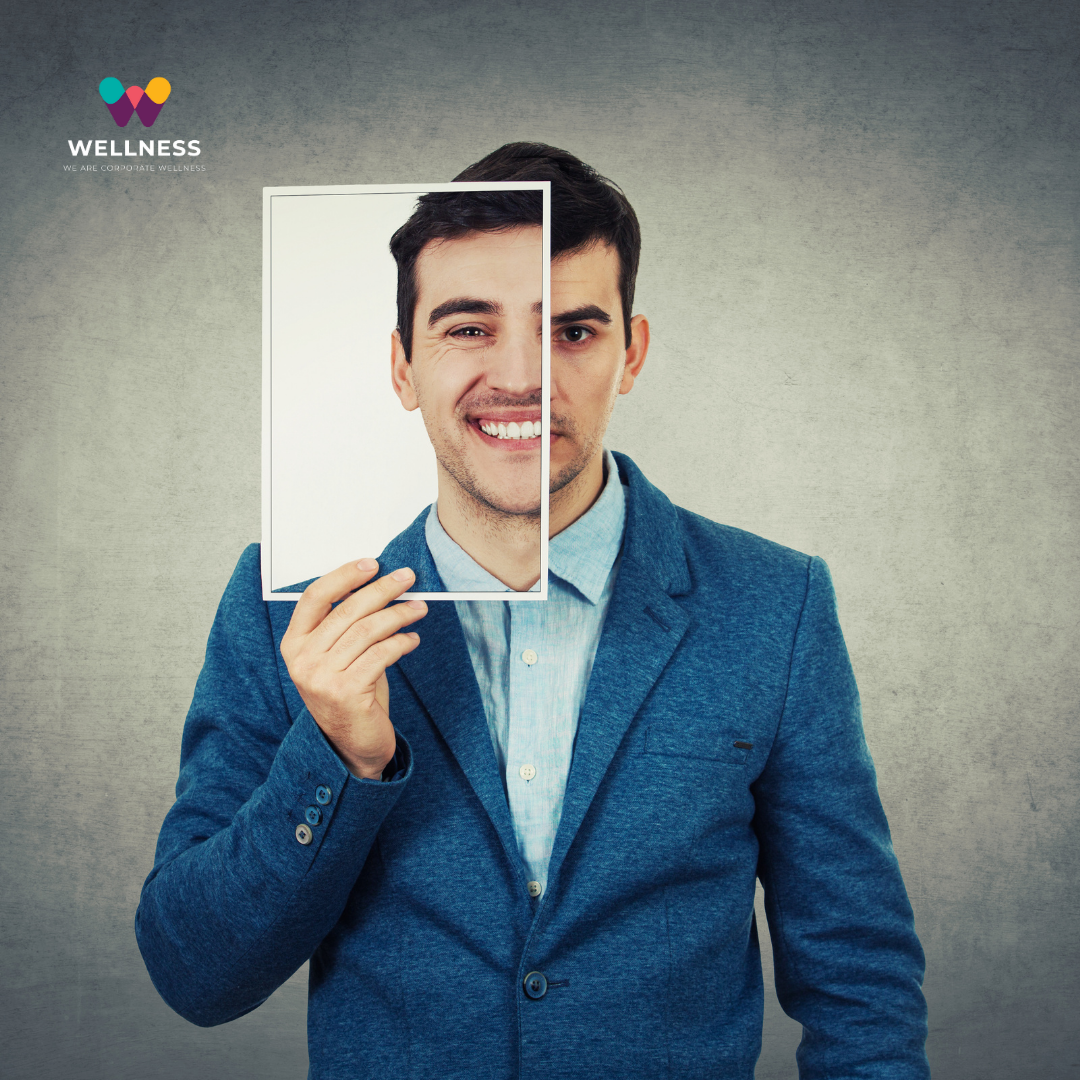
Sin darnos cuenta, las personas estamos enviando continuamente señales acerca de nosotros mismos, comunicando nuestro estatus, mediante nuestra actitud corporal, nuestros gestos, nuestro tono de voz y nuestro atuendo. Esta comunicación se realiza a un nivel inconsciente, de modo que es sentida más que controlada, pero produce un efecto inmediato en las personas con las que nos relacionamos. De hecho, LA OPINIÓN SOBRE UNA PERSONA SE FORMA EN EL PRIMER MINUTO DE CONOCERLA, SIN QUE INTERVENGA NI LA LÓGICA NI EL RAZONAMIENTO.
Las palabras no son lo único importante de la comunicación; el lenguaje corporal tiene también un gran peso en el contexto general. Las personas tienen tendencia a juzgar a los demás, en primer lugar, a través de su apariencia.
La comunicación no-verbal se refiere a la apariencia física, la forma de vestirnos, la posición corporal, nuestros gestos, el tono de voz, la velocidad al hablar, la forma de articular nuestra mirada.
Los mensajes no verbales pueden cumplir varias funciones:
- Reemplazar a las palabras.
- Repetir lo que se dice (por ejemplo, cuando decimos adiós con las palabras y con la mano).
- Enfatizar el mensaje verbal.
- Regular la conversación (por ejemplo, con una mirada se puede regular el turno de palabras).
La mayor parte de las veces ambas formas de comunicación la verbal y la no verbal son inseparables y se utilizan simultáneamente, influyendo en la impresión que podemos dar a otras personas
De un modo especial, la primera presentación con una persona a quien no conocíamos marcará nuestra relación y determinará en buena parte la percepción de nosotros que tendrá dicha persona. Por ello es importante que prestemos especial atención a esta fase de la entrevista, teniendo el máximo cuidado y esmero para crear e impactar con una imagen clara y sólida sobre nuestro interlocutor.
La forma de vestirnos de sentarnos, de mover la cabeza o las manos serán maneras que nos ayudarán a comunicarnos mucho mejor. Unos gestos y ademanes cuidados generan confianza y respeto en los demás. Igualmente, la sonrisa, la mirada franca y amistosa, una voz cálida y segura, y en general la amabilidad y la educación, nos ayudarán a causar buena impresión y crear un clima agradable con los interlocutores.
Por tanto, es fundamental que tengamos en cuenta elementos tales como nuestra apariencia física, la vestimenta, el contacto visual, la posición corporal, las gesticulaciones o la vocalización. También nuestro saludo y nuestras primeras palabras tienen una importancia sustantiva para el desarrollo y desenlace de un primer encuentro personal, y harán que el mismo se pueda o no encarrilar adecuadamente.
LA MIRADA

Dado que todas las personas hacemos un juicio de nuestros interlocutores en los primeros segundos después de conocerles, debemos tener especial cuidado con nuestra apariencia y los detalles que la componen, ya que en estos primeros segundos del primer contacto, la comunicación se produce fundamentalmente mediante el canal visual. NUNCA HABRÁ UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA CAUSAR UNA EXCELENTE PRIMERA IMPRESIÓN CON NUESTROS INTERLOCUTORES
A través de la mirada las personas juzgamos el aspecto exterior de nuestros interlocutores, valorando tanto su aspecto físico como su vestimenta, que nos hablarán del estado físico, del buen o mal gusto de la elegancia o la vulgaridad de la otra persona y nos ofrecerán una primera pista sobre sus cualidades personales. Por eso, la manera de vestirnos debe ser armoniosa y estar en plena sintonía con el ambiente donde nos encontramos.
Los ojos delatan también el estado anímico y emocional de la persona que mira: si está triste o alegre, confiada o asustada, relajada o tensa. Las personas que se sienten seguras y relajas son capaces de mirar de una manera suave, natural, amistosa, sonriendo con la mirada, de un modo totalmente relajado, con dominio de la situación, transmitiendo un sutil mensaje de madurez, sinceridad, interés y aproximación que puede producir un efecto favorable inmediato en el interlocutor. Los ojos son, sin duda, una ayuda muy poderosa durante la conversación en el transcurso de una entrevista.
LOS GESTOS Y POSTURAS
Las personas telegrafiamos a los demás, a través de nuestro lenguaje corporal, nuestro comportamiento, y nuestros sus signos externos deben transmitir una información que sea congruente con el mensaje que pretendemos transmitir.
Si hablamos de forma insegura y en voz baja, si nuestra postura corporal es rígida, cerrada o encorvada, si tendemos a bajar la mirada en lugar de mirar directamente a los ojos de nuestro interlocutor, … entonces estaremos comunicando nuestro estatus interior de inseguridad o ansiedad a los demás, mediante el lenguaje no verbal y el tono de voz, y recibiremos un trato por parte de los demás un trato acorde con este mensaje que enviamos y que todos ven.
Igualmente, si nos movemos nerviosamente, si cruzamos y descruzamos continuamente las piernas o movemos los pies todo el tiempo durante la conversación, o si miramos sin parar al reloj, nuestro interlocutor pensará que estamos molestos, inseguros, irritados, nerviosos, cansados o aburridos, y reaccionará de forma consecuente.
Por tanto, debemos aprender a mostrarnos tranquilos y relajados, a repartir equitativamente el peso de nuestro cuerpo para no cansarnos mientras estamos conversando, a posicionarnos de forma cómoda de tal manera que nos permita respirar mejor y usar mejor nuestra voz, y a adoptar una postura y unos gestos que indique confianza, seguridad y tranquilidad.
Igualmente podemos aprovechar las manos para complementar nuestro mensaje verbal, utilizándolas con suavidad y en concordancia con el mensaje que expresamos, y dando mayor fuerza a nuestra conversación con nuestro interlocutor.
LA VOZ
El sonido de la voz revela sobre todo los estados emocionales de la persona que habla. El tono, el timbre, el ritmo, el volumen y la entonación de la voz transmiten a las demás personas significados no expresados verbalmente, indicando a un nivel subconsciente, cómo se encuentra emocionalmente la persona que está hablando. La fluidez del habla está condicionada por diferentes factores como la postura y la musculatura del cuerpo, el estado de hidratación del aparato fonatorio, la actividad estomacal, o el estado emocional de la persona que habla, factor este último que a su vez condiciona su tipo de respiración, su postura, y su tensión muscular. Si respiramos superficial y desordenadamente, nuestra habla resultará poco coordinada con la respiración y nuestra vocalización sonará defectuosa. Si estamos decaídos o cansados, nuestra habla se escuchará también cansada; el cansancio produce tensiones musculares que afectan a la postura y a la respiración y finalmente a la voz. Si nos encontramos en tensión tristes ansiosos preocupados o inseguros no podremos ocultarlo y nuestra incomodidad o temor saldrán a relucir tan pronto como comencemos a hablar, provocando una inmediata reacción de rechazo.
Cuando nos encontramos en estado de tensión o ansiedad, no somos capaces de proyectar nuestra voz de una forma que suene natural y confortable, necesitamos realizar un sobreesfuerzo y elevar el tono más de lo habitual para que se nos entienda, y entonces nuestra voz suena como una disfonía desagradable. En cambio, cuando nos encontramos relajados, seguros y confortables, somos capaces de emitir una voz sugerente, suave y acariciante, que se convierte en un poderoso instrumento al servicio de la comunicación.
La voz conforma también un elemento fundamental en la capacidad persuasiva del verbo hablado, en la medida en que la capacidad de modular la voz, a través de las inflexiones y los cambios en la entonación, y la forma de vocalizar cuidadosamente las palabras, dándoles a las sílabas el énfasis requerido, conforma una herramienta fundamental para convencer a nuestros interlocutores.
LA CALIDAD DE LA VOZ
El tono de voz, la cadencia, las pausas y el estilo tienen suma importancia en la comunicación. En general, la comunicación verbal, para resultar más efectiva, debe cuidar aspectos tales como:
La calidad de la voz: La voz chillona denota ordinariez; la quebradiza, tristeza. En cambio, la voz serena transmite equilibrio, seguridad y comprensión.
El volumen o intensidad de la voz: Es conveniente cambiar sutilmente de intensidad de voz, de acuerdo con lo que se dice, para animar al interlocutor. Nunca se debe hablar en voz demasiado alta, porque el sonido resultará desagradable, ni tampoco con una voz que resulte inaudible.
El acento: Ha de utilizarse para pronunciar con claridad.
El tono y la entonación No es conveniente mantener el mismo tono en la conversación cada momento requiere cierta entonación predominante.
La dicción, pronunciación y fluidez: Determina la forma de hablar. Hay que vocalizar correctamente, articular y acentuar bien los sonidos, y evitar tics y coletillas en las frases.
Velocidad en la pronunciación: Una velocidad moderada ahorra repetición y evita falsas interpretaciones.
Tiempo de habla: El tiempo de habla no ha de ser escaso ni descompensado, tanto para para la otra persona como para nosotros. Es muy importante dejar a nuestro interlocutor que se exprese sin agobiarle. Esto nos ayudará a detectar sus necesidades.
ESCUCHAR A LA OTRA PERSONA

Hay pocas cosas en la experiencia humana tan poderosas como el deseo de ser comprendido. Cuando nos escuchan significa que nos toman en serio, que nuestras ideas y sentimientos son conocidos y que lo que tenemos que decir importa.
Los cuatro elementos para escuchar eficazmente son:
1. Escuchar activamente. Escuchar no consiste simplemente en callarse y oír. Es un proceso activo, ya que para entender por completo el sentido de la comunicación, normalmente debemos hacer preguntas y retroalimentar. Una escucha eficaz es un medio para establecer el clima de confianza con la otra persona, pues indica una actitud receptiva que nuestro interlocutor agradecerá.
2. Escuchar con empatía. Significa hacer un mayor esfuerzo para comprender a la otra persona antes de pedirle que haga lo mismo con nosotros. La empatía necesita dos tipos de actividades: La receptividad sincera, y una deliberada alternancia entre el pensamiento y el sentimiento, entre sentir con el hablante y el pensar sobre él.
3. Escuchar con apertura mental. Es difícil escuchar cuando estamos juzgando o prejuzgando. Por eso la regla más importante es oír la frase entera, toda la comunicación, antes de juzgar.
4. Escuchar de forma global. Para ello debemos escuchar no sólo las palabras, sino también observar las congruencias entre la expresión y el contenido, entre el lenguaje verbal y lenguaje corporal.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: COMBINACIÓN DE GESTOS
En ocasiones, los gestos no son fáciles de interpretar porque pueden ser el resultado de estados anímicos complejos. En la imagen vemos un gesto que por una parte:
a) Indica reserva mental (probablemente oculte información).
b) Indica duda: el índice no toca la nariz con la yema del dedo, sino que lo hace con el dorso del mismo, lo que indica una evaluación de las circunstancias antes de tomar una decisión.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: GESTO DE EVALUACIÓN
La mano actúa aquí prácticamente como “un soporte” de la cabeza, lo que denota una intensa
actividad mental. La gente suele confundirlo con un gesto de aburrimiento, pero no lo es. Observa el índice a lo largo de la mejilla: al encontrarse extendido indica que hay un cierto estado de relax.
NOTA: cuando el índice no se extiende a la mejilla, sino que se dobla con los demás formando puño, hay tensión en la persona y puede que una cierta violencia, pero en cualquier caso, estará evaluando la situación.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: DESCONEXIÓN
Tres señales inequívocas:
a) La boca contraída: la persona NO QUIERE HABLAR.
b) Los ojos cerrados: NO QUIERE VER.
c) La mano cercana a la oreja: NO QUIERE OÍR.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: EVALUACIÓN E INTERÉS

Cuando las dos manos sostienen la barbilla significa muy probablemente que la persona está siguiendo con atención el curso de los razonamientos que se le presentan.
NOTA1: cuando las manos forman un triángulo con el vértice hacia arriba querrá decir que la persona está dispuesta a intervenir en un momento dado (es decir, que no se trata de una simple recepción pasiva).
NOTA 2: cuando el vértice apunta hacia abajo, la persona tan sólo está recibiendo información, pero no tiene previsto intervenir de modo inmediato (esta posición de las manos es poco frecuente).
COMUNICACIÓN NO VERBAL: EVALUACIÓN DECISIVA
Cuando la presión del dedo sobre el rostro es más intensa, significa que la persona quiere tomar una decisión cuanto antes.
En la ilustración, el modelo aparece con los ojos cerrados lo que acentúa la percepción de concentración.
Es sumamente probable que esta persona no permita en este momento una interrupción de sus pensamientos (por lo general apenas unos segundos) pero su carácter reflexivo y analítico no rechazará nuevos argumentos.
NOTA: en caso de repetir los mismos argumentos una vez concluido este gesto, existen grandes probabilidades de que la persona los rechace.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: ACTITUD CERRADA
Los brazos cruzados indican la inmensa mayoría de las veces que la persona no está dispuesta a aceptar razonamiento ni explicación de ninguna clase. Ha tomado su decisión de antemano.
Sin embargo, el hecho de que todavía esté presente en la conversación puede significar en algunos casos que existen posibilidad de hacerle deponer de su actitud.
En estos casos se recomienda cambiar de tema y hablar de otra cosa. Si en esta nueva etapa separa los brazos, se puede volver a intentar la exposición de los razonamientos.
Otra técnica consiste en hacer que tome con las manos algún objeto (una taza de café, un bolígrafo) a fin de que descargue la tensión que tan evidentemente manifiesta.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: SINCERIDAD
Mostrar las palmas de las manos es interpretado como una muestra de sinceridad. La interpretación de este gesto, firmemente asumido en el inconsciente colectivo de la mayor parte de las culturas proviene de la confianza que infunde en el espectador el hecho de comprobar que el otro “no lleva armas” (tiene el mismo origen que el apretón de manos).
NOTA 1: recuerda que hay muchas personas que conocen muy bien el significado de este gesto y la positiva impresión que causa, por lo que te puedes encontrar con gente que finja su estado de ánimo a través de este gesto.
NOTA 2: para verificar si el gesto es auténtico o no, observa la expresión del rostro de la persona. En el caso de que sonría, la sonrisa simétrica apunta a una auténtica sinceridad; si sonríe “de lado” el gesto es sospechoso.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: TENSIÓN
Una mano sujeta los dedos de la otra (todos o una parte). Cuando observes este gesto puedes tener la seguridad de que hay tensión por parte de la otra persona. Como mínimo, puedes asegurar que se encuentra incómoda.
NOTA: lo anterior es una interpretación general. No siempre se puede dar por cierto que esa tensión y esa incomodidad se deban a tu presencia, ya que también pueden ser debidas:
- A otra persona que se encuentra allí (caso de una reunión).
- Un acontecimiento inmediatamente anterior o posterior a la reunión a la que tú asistes.
- Problemas personales de cualquier otra índole (salud, familia).
COMUNICACIÓN NO VERBAL: TENSIÓN EN ESTADO DE INFERIORIDAD
Las manos crispadas con los dedos entrelazados siempre denotan tensión.
Generalmente, las personas presentan mayor control sobre sus expresiones faciales que sobre el resto del cuerpo, y en especial en lo relativo a las manos.
NOTA: las manos crispadas no suelen corresponderse con una posición de seguridad, sino todo lo contrario; indican que la persona está temiendo que tenga lugar un desastre y no sabe cómo actuar ni qué hacer (de ahí la crispación).
COMUNICACIÓN NO VERBAL: TENSIÓN EN ESTADO DE AGRESIÓN INMINENTE

Una mano sujeta a la otra, la cual se encuentra en forma de puño cerrado.
El sujeto trata de contener una explosión de carácter y se encuentra en un estado sumamente irritable.
NOTA 1: no significa que necesariamente deba tener lugar una agresión verbal, ya que hay personas que viven continuamente en ese estado (de todas formas, a las personas agresivas se les nota inmediatamente el carácter que tienen).
NOTA 2: este gesto suele realizarse juntando las manos por detrás de la espalda, por lo que no siempre es evidente para el interlocutor.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: SUJECIÓN DE MANOS EN EL SALUDO
Hay personas que tienden no sólo a dar la mano, sino a dar las dos manos.
Para un observador normal se trata simplemente de un apretón de manos “efusivo”, pero en realidad significa mucho más: la persona que da las dos manos, trata de inmovilizar al otro.
Si un encuentro comienza así, ten la seguridad de que el otro tratará de imponer su punto de vista en todo momento.
NOTA 1 : deja claro desde el primer instante que no te dejas impresionar. Para ello tienes dos recursos:
a) Imita su gesto (usa tú también las dos manos).
b) Mantén la verticalidad de tu mano, ya que es sumamente probable que el otro trate de girar tu mano poniéndote la palma hacia arriba (“posición de vencido”
NOTA 2: en la ilustración, fíjate en como el que da las dos manos trata de atraer a la otra persona “hacia su terreno”. No te dejes intimidar.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: GESTOS EXAGERADOS
En la imagen se ve claramente como la persona de la izquierda trata de controlar a su oponente mediante un gesto exageradamente afable.
La mejor solución en estos casos consiste en hacer exactamente lo mismo, lo que neutralizará al oponente al instante.
NOTA: como es lógico, hay casos en los que la neutralización mencionada puede ser contraproducente. Imagínate por ejemplo, un encuentro informal de empresa en el cual el presidente de la compañía en la que trabajas con quien casi nunca coincides personalmente, te saluda de esa forma. Puede tomarlo como una burla o agresión y predisponerte en su contra, sin que obtengas una ventaja clara a cambio de tu “victoria”.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: GESTOS DE PODER
El gesto llamado de “dedo acusador” indica que la persona que lo usa se encuentra en una posición de poder.
NOTA: cuando estés en una reunión con gente a la que todavía no conoces, observa quién utiliza este gesto, y sobre todo, con quién lo utiliza. Esto te permitirá comprender el esquema de relaciones que rige en la reunión.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: PIERNAS CRUZADAS
Habitualmente reflejan un estado de serenidad siempre y cuando las manos se encuentren relajadas (si las manos están crispadas o los brazos cruzados, se tratará de un estado de tensión contenida).
NOTA1: si la pierna que cruza por encima está horizontal o casi horizontal, denota más agresividad que serenidad.
NOTA 2: si además de la horizontalidad de la pierna que cruza por encima, las manos sujetan el asiento o los antebrazos del asiento, estamos ante una persona “dispuesta a saltar”. Hay que estar preparados ante una situación así.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: PIERNA CRUZADA EN HORIZONTAL
El cuerpo ladeado ofrece una impresión como si el sujeto estuviese dispuesto “a saltar” de un momento a otro.
Una pierna cruzada en horizontal nos indicará que el sujeto muestra bastante confianza en sí mismo.
NOTA: Esta postura no indica nada “bueno” o “malo” en especial, pero es más que posible que nos encontremos ante una persona que sabe lo que quiere y que no pasará por alto nuestros errores.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: INDIFERENCIA
La falta de compostura señala una falta de interés hacia lo que está ocurriendo.
Dejando de lado la buena o mala educación, una actitud dejada nos indica que difícilmente vamos a poder comunicarnos eficientemente con nuestro interlocutor.
NOTA 1: ante una situación así, y siempre que resulte posible, si podemos hacer que la otra persona cambie de postura, eso facilitará las cosas (haciendo que tome con la mano una taza de café, un documento o cualquier otro objeto).
NOTA 2: si además de este tipo de posturas, la otra persona utiliza expresiones agresivas, evasivas o indiferentes, tal vez lo mejor sea dejar el tema para otro día y cumplir con la formalidad de la entrevista.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: INTERÉS
El cuerpo echado hacia delante habitualmente muestra interés hacia lo que dice la otra persona. En la ilustración, además, la persona presenta un gesto de evaluación, lo que significa que realmente quiere captar la información que le están facilitando en ese momento.
NOTA: evidentemente, se trata de una postura que se puede mantener de forma consciente a fin de hacer creer al interlocutor que hay interés cuando éste realmente no existe.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: DESCOMPROMISO
Una persona sentada al borde de su asiento... tiene ganas de estar en otro sitio. En la ilustración, además, las manos están relajadas indicando que no desea mantener actividad de ningún tipo en este momento.
NOTA: en el instante en que esta persona ponga las manos en el asiento o en los antebrazos del asiento, nos indicará que va a dar por terminada la reunión. Es corriente que cuando esa persona ocupa un puesto importante, indique su deseo de dar por finalizada la reunión mediante un par de golpecitos en los antebrazos del asiento o sobre la mesa ante la que se encuentra.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: DESAFÍO
Piernas abiertas y cuerpo erecto muestran una actitud de reto. Si la barbilla se encuentra ligeramente alzada, la situación es evidente.
NOTA 1: como ocurre en otros casos de posturas agresivas o aparentemente negativas, no siempre querrá decir que nos encontramos ante una situación insalvable, ya que, sencillamente, la postura refleja no ya los sentimientos de una persona en un momento dado, sino la totalidad de su carácter.
NOTA2: Por lo general (¡pero no en todas las ocasiones!) este tipo de personas son francas y directas por lo que es fácil entenderse con ellas, tanto para lo bueno como para lo malo.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: INSEGURIDAD
Todas las formas de “bloqueo” o de “ocultación” del cuerpo nos señalarán que la persona tiene problemas de confianza en sí misma.
NOTA1: ¡Ojo! Cuando una persona no tiene confianza en sí misma no significa en modo alguno que se trate de una “presa fácil”. Al contrario, las personas tímidas suelen resultar extraordinariamente reservadas e impenetrables. La mejor estrategia es ir poco a poco, generando confianza, sin que la persona se sienta agredida en ningún momento.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: ENFRENTAMIENTO
El “cara a cara” muy próximo será interpretado por el otro (consciente o inconscientemente) como una señal de agresividad.
Las señales más claras de intento de dominar la situación las percibirás cuando:
- La persona se sienta a la cabecera de la mesa (una situación normal si se trata del anfitrión y es un alto cargo).
- La persona se sienta en el centro de la parte más ancha de la mesa, siendo un invitado o un empleado de menor rango.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: COLABORACIÓN
El espíritu inicial de colaboración siempre vendrá marcado por la proximidad física entre las personas.
COMUNICACIÓN NO VERBAL: DISTANCIAMIENTO
El distanciamiento físico no tiene por qué indicar necesariamente agresividad, pero cuando las personas se sientan muy separadas entre sí, está claro que hay que “acortar distancias” en todos los sentidos.
PRESENTACIONES EFICACES Y COMUNICACIÓN PARA INFLUIR
Los pasos para hacer una presentación efectiva considera:
Preparación de la presentación.
- Definir el objetivo de mi presentación.
- Analizar la audiencia.
- Determinar el contenido.
- Definir la estructura.
- Pensar en los medios audiovisuales a utilizar.
PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
Lo primero que debemos plantearnos a la hora de preparar una presentación es cuáles son los objetivos que queremos conseguir con la misma, y qué reacción pretendemos provocar en la audiencia.
Básicamente, nuestros objetivos pueden ser:
Informar de un tema.
Modificar las actitudes de quienes nos escuchan.
Provocar determinadas reacciones.
En todo caso, si queremos ser eficaces, debemos procurar:
• Que nuestros objetivos sean claros y poco numerosos.
• Que cuenten con un orden de prioridades.
• Que estén expresados mediante conductas que incluyan verbos de acción.
• Y que cuando expresemos dichos objetivos, el sujeto de los mismos sean los participantes, no el ponente.
MUY IMPORTANTE: CUANTO MÁS PRÓXIMO SEA MI OBJETIVO AL DE LA AUDIENCIA MAYOR SERÁ SU IMPLICACIÓN Y MAYOR EL ÉXITO DE MI PRESENTACIÓN.
Una vez que hemos determinado cuáles son los objetivos de nuestra presentación, el siguiente paso fundamental consiste en recabar toda aquella información relevante sobre la Audiencia a quien nos dirigiremos.
Cuanta más información tengamos acerca de la audiencia mayor será nuestra capacidad para adaptar nuestro mensaje a su perfil y sus necesidades, y de este modo ser más eficaces en el logro de nuestros objetivos de comunicación.
En relación a la preparación del contenido de la presentación, los principales puntos que debemos tener en cuenta son los siguientes:
1. Tengamos en todo momento presente cuáles es el objetivo que queremos conseguir, y diferenciemos claramente los temas Centrales de los Secundarios.
Los temas Centrales son las ideas que nos van a ayudar a conseguir los objetivos propuestos, y contienen la información clave desde el punto de vista del receptor. Es en torno a ellos que debe girar la mayor parte de nuestra presentación,(Esquema diapositiva siguiente).
2. Adaptemos nuestro lenguaje y nuestros mensajes en función de los intereses y el nivel de conocimiento de la audiencia.
3. Preparemos bien nuestra presentación, recopilando datos, estadísticas, gráficos, y referencias, y preparándonos también para responder a las posibles objeciones. Cuanto más y mejor preparemos nuestra presentación, tanto más más creíble, fluida y comprensible resultará ésta.
4. Adecuemos los contenidos a los tiempos disponibles para hacer la presentación. Seamos breves, evitando introducir lo innecesario y transmitiendo lo que interesa a la audiencia y lo que van a entender.
Recordemos que el índice de fatiga aumenta con el exceso de información (esquema siguiente “atención y fatiga”).
CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Otro elemento fundamental para en la fase de preparación de nuestra presentación consiste en la definición de la estructura de la misma.
La estructura es clave para mantener un orden y claridad en la presentación, facilitando así la comprensión y memorización.
En todo momento la audiencia debe saber dónde está, es decir, en qué fase de la presentación se encuentra.
En general, una presentación bien estructurada contará con tres partes fundamentales:
1. La introducción, en la cual se explican los objetivos de la presentación y cómo se encuentra organizada. En esta fase es prioritario ser capaz de despertar la atención y el interés del público, lo cual se puede conseguir fundamentalmente explicando las soluciones o los beneficios que obtendrán los interlocutores.
2. El cuerpo de la presentación es la parte principal en la que se informa y se exponen las ideas y argumentos fundamentales del tema central que se quiere transmitir. Es importante que estas ideas se expongan con arreglo a una sucesión lógica. También puede ser conveniente responder a las preguntas eventuales que pueden ir surgiendo.
3. Finalmente, el cierre de la presentación nos permite resumir la misma, finalizando con una motivación a la acción, que puede estar contenida en una descripción de los siguientes pasos.
El último punto que hay que tener en cuenta en la fase de preparación de la presentación son los medios audiovisuales que vamos a utilizar.
Los soportes visuales son positivos en tanto faciliten la comunicación Aumentan el poder de persuasión y convicción Incrementan la capacidad de retención Potencian el interés y mantienen la atención Sirven de guion al ponente y al participante Sin embargo, a la hora de seleccionar qué medios audiovisuales utilizaremos, conviene que tengamos en cuenta una serie de criterios básicos:
– Claridad – Los medios deben ayudar a clarificar, no a confundir.
– Simplicidad – Deben centrar la atención, no distraer.
– Variedad – Deben ayudar a mantener la atención, no a aburrir.
1. Procure llegar temprano, habituarse a la sala, y asegúrese de que todo el equipo, medios audiovisuales e instrumentos estén en su lugar.
2. Ensaye hasta asegurarse que todos los medios audiovisuales funcionan perfectamente.
3. Exponga basándose en el conocimiento y en la comprensión, más que en la memoria. Los medios audiovisuales le ayudarán a presentar la información sin necesidad de memorizarla.
4. La presentación es el soporte de su discurso verbal, no el reemplazo. Haga comentarios adicionales.
5. Al hablar, diríjase a los participantes, no a la pantalla.
6. Señale sobre la transparencia utilizando un puntero.
7. Concentre la información en el centro de la pantalla.
8. Proyecte imágenes diseñadas para captar la atención.
9. Limite el mensaje, como máximo, a 6-8 líneas de 6 palabras en cada diapositiva.
10. Tenga especial cuidado con la redacción y ortografía.
11. Sea consistente en el tipo de letra, su tamaño y formato. Utilice un tipo de letra clara y fácil de leer, así como fondos de pantalla sencillos.
12. No se exceda con las transiciones, pues no todas las diapositivas requieren efectos especiales.
CONDUCCIÓN DE LAS PRESENTACIONES
Cuando nos comunicamos podemos expresarnos utilizando diferentes canales de comunicación alternativos o complementarios: lenguaje verbal, lenguaje no verbal, para lenguaje y lenguaje escrito más palabras más sonidos oral para lenguaje escrito Corporal verbal no verbal.
Tipos de lenguaje
Algunas de las claves para el éxito de la comunicación en el lenguaje verbal (oral o escrito) son las siguientes:
Emplee un lenguaje adaptado a la audiencia evite utilizar siglas y palabras en otro idioma utilice frases cortas.
Utilice ejemplos ilustrativos, testimonios, comparaciones, estadísticas.
Utilice un vocabulario y gramática correctos.
Evite muletillas y frases hechas. Si es necesario, sustitúyalas por pausas.
Trate de captar la atención desde el primer momento.
Promueva la participación activa de la audiencia sea ordenado y claro en su exposición muestre interés por la audiencia.
Hable tratando de transmitir energía y autoridad.
Trate de involucrar a la audiencia y establecer un contacto cercano con ella. Esto puede lograrse de diferentes maneras, por ejemplo utilizando el sentido del humor, contando anécdotas personales, haciendo pausas deliberadas.
Conviene seguir una serie de recomendaciones básicas al realizar nuestras presentaciones ante un público cuando hablamos, sólo una parte de la información que transmitimos procede de nuestras palabras. También nos comunicamos, de una manera fundamental, mediante el lenguaje no verbal; es decir, mediante nuestros gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. A este respecto.
Muchas veces hemos dicho u oído a alguien comentar: “No ha sido lo que me ha dicho, sino cómo me lo ha dicho”. Y es que las cualidades no verbales o modificadoras de la voz y sonidos y silencios, conforman un elemento sustancial de la eficacia del mensaje, independientemente del contenido del mismo.
En este apartado las principales consideraciones que debemos tomar en cuenta son las siguientes:
EL MIEDO ESCÉNICO

Todas las personas pueden aprender a hablar en público y hacerlo de forma convincente.
No es usted el único en sentir miedo al hablar en público. Muchas personas sienten temor a hablar ante un auditorio. El miedo es natural y lo padecen los más inteligentes y capaces. Y la causa principal de este miedo es, simplemente, la falta de costumbre de hablar en público.
Un cierto nivel de nerviosismo o ansiedad antes de empezar la presentación es normal y hasta positivo, ya que significa que estamos incrementando nuestro nivel de alerta y activación. Este mayor nivel de activación implica un aumento de nuestra disponibilidad de energía, que podremos utilizar dirigiéndola hacia el éxito de la presentación, disponiéndonos a la acción, y mejorando nuestra capacidad de transmitir emociones.
El miedo no lo producen los demás sino nosotros mismos, a menudo debido a errores cognitivos, que nos pueden llevar a subestimar nuestras propias capacidades, o a sobreestimar la opinión de los demás o la idea del fracaso y el rechazo.
Actúe cuando empiece a actuar el miedo irá desapareciendo.
No baje los ojos y la voz al término de las frases.
Domine los tic nerviosos: manos retorcidas, dedos jugando, golpecitos con bolígrafos, rascarse o tocarse la nariz, oreja, cabeza.
Si tiene miedo y sensación de ridículo, no lo diga. La gente no sabe lo que le está pasando por dentro. No tenga miedo de quedarse bloqueado o no saber qué decir. Es muy difícil que llegue a producirse un bloqueo total, y aunque sucediera, tampoco sería una tragedia.
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA TÉCNICA DE RELAJACIÓN

Inspirar profundamente y tensar los músculos al máximo. (Cara, brazos, espalda, estómago, extremidades...)
Mantener la respiración y percibir la tensión.
Espirar lentamente mientras se relajan los músculos.
Concentrarse en la sensación de relajación.
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA TÉCNICA DE RESPIRACIÓN
Colocarse en una posición cómoda y poner una mano sobre el abdomen.
Inspirar lentamente por la nariz utilizando el diafragma. El abdomen y la mano se elevarán.
Hacer una breve pausa.
Espirar por la nariz o la boca durante 4-6 segundos y hacer una pausa antes de volver a inspirar
MANEJO DE SITUACIONES DIFÍCILES
Durante nuestra charla en público, podemos encontrarnos con que algunos de los participantes plantean objeciones a nuestras argumentaciones. En general, no debemos obviar estas objeciones, ni tomarlas como un ataque, ya que la objeción es una fuente de información que nos indica qué es realmente lo que le preocupa a las personas que nos escuchan, dándonos la posibilidad de afinar mejor nuestros mensajes, y de ser más selectivo en nuestra argumentación.
La mejor forma de actuar en estas situaciones consiste en:
- Escuchar activamente para entender correctamente la objeción, y tener en cuenta que, a veces, una objeción puede esconder otra.
- Responder según la naturaleza de ésta: escepticismo, desinformación.
- Confirmar que el participante se queda satisfecho con nuestra respuesta.
También puede suceder que nos enfrentemos a preguntas o situaciones difíciles, por ejemplo:
• Ante una pregunta hecha con malevolencia, podemos… Devolver la pregunta a la audiencia para cambiar el contexto Mostrar comprensión ante quién pregunta Demostrar calma en la escucha Evitar la confrontación, y decir algo como: “aclaremos primero algo…”
• Ante una pregunta cuya respuesta no conocemos, podemos… Devolver la pregunta a la audiencia Reconocer que no tenemos esa información y comprometernos a hacérsela llegar lo antes posible.
• Ante una situación en la que el debate se ha alejado del tema objeto de la presentación, podemos.
Hacer preguntas que sitúen de nuevo el tema Recordar el objetivo
Hacer referencia al tiempo dedicado.
- Ante una situación de pasividad de los participantes, podemos..... Hacer preguntas abiertas que faciliten la participación e integración.
- Ante una situación en la que nos quedemos en blanco, podemos… Tener cerca un esquema con el contenido Indicarlo en tono de humor y alguien nos dará una pista Lanzar una pregunta a los participantes para ganar tiempo y relajarnos Conviene EVITAR expresiones del tipo “disculpen, estoy nervioso….”
• Ante una situación en la que fallan los medios, podemos… Manifestar abiertamente el problema y pedir unos minutos para solventarlo. Si no es posible arreglar el medio, intentar realizar la presentación con otro apoyo.
• Ante una situación en la que los asistentes se retrasan, podemos… Dar unos pocos minutos de cortesía y luego comenzar Si son muchos los asistentes retrasados, podemos conceder un rato para café y convocarles más tarde.
Podemos encontrarnos con diferentes situaciones individuales planteadas en función de la conducta que adoptan las personas que conforman la audiencia. El participante enfoca los temas desde el punto de vista práctico se centra en el tema, suele respetar los turnos de palabra.
Participa si considera que puede:
• Aportar algo nuevo.
• Dirigir la cuestión si se desvía.
• Aclarar algún concepto.
• Resumir.
• Se caracteriza por la brevedad y la concisión.
• Ayuda a conciliar al grupo ante conflictos.
• Reforzar positivamente las intervenciones adecuadas.
• Darle la palabra en momentos críticos (silencios, discusiones, etc.).
• No olvidar que son la gran mayoría (aunque al principio no lo parezca).
• Manifiesta en primer lugar sus discrepancias.
• Inicia las discusiones.
• Siempre encuentra un “pero”.
• A veces interrumpe el ritmo de la presentación.
• Dificulta la comunicación entre los miembros del equipo.
• Cuestiona todo lo que se dice.
• Escuchar activamente.
• No irritarse.
• Pedirle reflexión sobre una solución mejor teniendo en cuenta las circunstancias.
• Solicitarle que modere su participación para dejar la palabra a otros compañeros.
• Utilizar la autoridad del ponente en último extremo.
• Cuando empieza a hablar, no es capaz de terminar.
• Se desvía continuamente del tema central.
• Sus explicaciones son minuciosas (y a menudo farragosas).
• Aunque no tenga conocimientos del tema, se defiende dialécticamente.
• A veces sabe mucho del tema, y solamente desea demostrarlo.
• Cortar en una respiración o pequeña pausa su intervención.
• Recordar brevedad y concisión en las intervenciones.
• Resaltar las desviaciones del tema y centrarlo de nuevo.
• Solicitar respeto al turno de palabra.
Conducta Ausente
• Su presencia pasa inadvertida.
• Nunca participa.
• Manifiesta una actitud de distracción. Parece no escuchar.
• Se muestra ensimismado en pensamientos.
• Darle la palabra con frecuencia.
• Reforzar positivamente su participación.
• Mostrar naturalidad ante la repetición de la pregunta, o puesta en situación del tema, cuando manifieste que no estaba escuchando.
• Relacionar nuestro discurso con sus intereses, o con anteriores intervenciones o aportaciones de dicha persona.
• Sus intervenciones son de alto nivel técnico, cultural, etc...; y lo sabe.
• Actitud de superioridad respecto al grupo.
• Muestra afán de protagonismo.
• Respetar el bagaje de conocimientos del asistente.
• Agradecer su intervención, y reformularla en términos más sencillos, de forma que alguien que no haya tenido acceso a esos conocimientos le pueda entender.
• Aprovechar las ideas buenas que aporta junto con otros compañeros.
• Se opone sistemáticamente o todo lo que se propone.
• No aporta soluciones.
• Ausencia de relación con los demás.
• Profundizar en las razones de su oposición.
• Solicitar alternativas.
• Mediante preguntas, hacerle ver las ventajas de aceptar nuestras propuestas o las del grupo.
• Resaltar alguna cualidad positiva del asistente que resulte necesaria para el cumplimiento del objetivo.
• Reforzar cualquier manifestación positiva.
• No toma la palabra por sí mismo.
• Se limita a asentir si está de acuerdo o a permanecer en silencio si discrepa.
• Suele “estar de acuerdo con lo que ha dicho su compañero”.
• Se queda con dudas por no preguntar. Únicamente escucha.
• En un momento determinado, y si está seguro del tema, puede sorprender con una intervención brillante.
• Otorgar la palabra ante cuestiones fáciles.
• Seguir requiriendo su opinión ante una respuesta "evasiva “.
• Monosilábica.
• Reforzar positivamente su intervención por el sólo hecho de producirse.
• Reformular con tacto o ayudarle a terminar las frases que pueda haber dejado incompletas por verse forzado a dar una respuesta.
TECNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

La negociación tiene lugar siempre que una persona quiere obtener algo que alguien más controla, o que ambas desean, o siempre que dos partes tienen a la vez zonas de intereses en común y otras de intereses en conflicto, y cada una de estas partes intenta influir en la otra para llevarla por el camino que a ella le resulta más conveniente.
Por tanto, la negociación es un proceso en el que siempre se trata de influir sobre la otra parte, de tal modo que cada negociador persigue obtener el máximo de sus intereses, idealmente dentro de un marco de un acuerdo satisfactorio para ambos.
Entendemos por SISTEMA DE NEGOCIACIÓN la estrategia que se utiliza en cada momento para negociar. Para poder definir el sistema de negociación, debemos definir el marco de referencia que nos permita:
- Organizar nuestras ideas antes de iniciar la negociación.
- Diagnosticar la buena marcha del proceso.
- Estructurar la negociación.
- Revisarla posteriormente.
Una forma particularmente útil de medir el éxito se basa en LOS FACTORES CLAVE presentes en cualquier negociación. Podemos utilizar este marco de referencia con los estos elementos para:
- Preparar una negociación.
- Seleccionar las metas.
- Concentrar la atención sobre aquello que es importante.
- Conducir la negociación.
- Revisar y evaluar la negociación una vez cerrada.
- Mejorar los puntos débiles detectados.
1. ALTERNATIVAS
Son las disyuntivas que tenemos para escoger entre lo que se propone en la mesa, y las cosas que podemos conseguir en solitario o con otras partes ajenas a la negociación, sin el acuerdo del otro.
De todas las alternativas que se nos presentan en una determinada situación, denominaremos MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado) a aquella que se ajuste más a nuestros objetivos.
2. INTERESES
Son las necesidades, preocupaciones, metas, motivos, esperanzas y miedos que motivan a la negociación. Cuanto más satisface un compromiso o acuerdo nuestros intereses, mejor es el trato.
3. OPCIONES
Son todas las posibilidades en las cuales las partes pueden llegar a un compromiso negociado. Las opciones son distintas de las alternativas.
4. LEGITIMIDAD
El elemento de legitimidad surge en las negociaciones a la hora de invocar criterios que van más allá de la mera voluntad de los participantes. El caso más evidente puede ser el de las leyes, pero podemos citar otros tales como los precedentes, valores del mercado, e incluso principios comúnmente aceptados como el de la reciprocidad: “Yo lo hago si tú también lo haces “.
5. COMPROMISOS
Son declaraciones verbales o escritas acerca de lo que harán o no las partes.
Puede llegarse a ellos durante el transcurso de las negociaciones, o bien pueden ser recogidos en un acuerdo alcanzado al final.
6. COMUNICACIÓN
Es el intercambio de pensamientos e ideas, mensajes, o información a través de actos verbales, incluyendo señales, escritura o cualquier otro mensaje.
La primera medida del proceso de negociación es la calidad de la comunicación que se mantiene.
La negociación se desarrollará de diferente forma dependiendo de sus características. Por ejemplo, hay que tener en cuenta si lo que se trata es de establecer una relación duradera con la otra parte, o simplemente buscar un acuerdo puntual; si se percibe a la otra parte como un adversario, o bien como un potencial aliado; si impera la confianza o la desconfianza entre las partes; si se negocia desde una posición de equilibrio o bien bajo una posición de fuerza y de amenaza, etc.
En el caso ideal en el que las dos partes confían la una en la otra y pretenden establecer las bases de una relación a largo plazo basada en los intereses mutuos, la estrategia más recomendable para ambos negociadores es tratar de obtener una comprensión profunda y real de la naturaleza del problema, y las diferentes facetas no evidentes que pueden integrarlo.
Para ello, ambas partes deberán ser capaces de compartir con la otra parte sus necesidades y temores, y los expondrán de modo que se entiendan a la perfección. De este modo, las partes podrán utilizar todo su esfuerzo psicológico y su creatividad para imaginar soluciones que permitan alcanzar un acuerdo que pueda satisfacer las aspiraciones más profundas de ambas partes, y que sea sostenible a largo plazo.
En el proceso de la negociación conviene entender y desglosar el problema en sus diferentes partes, y ponerlas todas sobre la mesa de negociación. En primer lugar, eso hará que sea, frecuentemente, más fácil encontrar la solución porque muchas veces son las pequeñas dificultades las que crean el conflicto.
En segundo lugar, en tanto y cuanto se ponen sobre la mesa todas las cuestiones implicadas en una negociación, y no sólo los aspectos críticos que suelen ser los monetarios, existen más posibilidades de barajar distintas alternativas que pueden conducir a un acuerdo. No debemos dar por hecho que la otra parte siempre quiere lo mismo que nosotros.
A veces las prioridades son distintas, y eso permite que podamos ceder en aquello que para nosotros no es imprescindible, a cambio de que la otra parte ceda en aquello que para nosotros tiene una prioridad de primer orden. Por ejemplo, en una negociación salarial, se pueden considerar otros aspectos además de la remuneración económica, como los beneficios sociales, los horarios, los días de vacaciones, las retribuciones en especie, y otros, que permiten barajar diferentes combinaciones para alcanzar un acuerdo aceptable para las dos partes.
En general podemos decir que para una persona o una organización, negociar tiene sentido siempre que pueda obtener, sino todo lo que desea, al menos más de lo que podría conseguir si no negociase, o si utilizase otros métodos distintos para resolver la disputa. Así que normalmente sólo será posible alcanzar un acuerdo entre las partes si existe una zona común para ambos, que sea mejor a la que cada una podría obtener si no cerrase el acuerdo.
O, dicho de otro modo, las partes negocian porque creen que existe un punto en que ambas obtienen más de lo que podrían sin el acuerdo, pero como ignoran cuál es ese punto para la otra parte, intentan que sea lo más ventajoso posible para ellas.
De modo que el punto de partida antes de comenzar cualquier negociación consiste en determinar qué pretendemos conseguir a través de la misma, y cuáles son nuestras alternativas en el caso de que no alcancemos un acuerdo. Una vez que hayamos determinado cuál es la mejor alternativa que tenemos en el caso de alcanzar un acuerdo, conviene recordar en todo momento este límite mínimo, incluso poniéndolo por escrito, para evitar la tentación de llegar a un acuerdo por debajo del mismo.
En una negociación, la parte más fuerte suele ser aquella que posee mayor poder coercitivo o aquella que tiene menos necesidad de alcanzar un acuerdo, y que menor nivel de dependencia tiene de la otra parte. Por ejemplo, si una de las partes necesita desesperadamente vender su coche, y la otra parte tiene tan solo un vago deseo de comprar un coche, ésta última estará en situación de obtener un buen precio, ya que podrá forzar la negociación al límite, sabiendo que el coste de no cerrar el acuerdo es perfectamente asumible.
Es decir, en buena parte, la posición de fuerza de las partes depende de la mejor alternativa que tenga cada una de ellas en el supuesto de que no alcancen un acuerdo. Por tanto, si quieren partir de una posición de fuerza, cada una de las partes deberá esforzarse en tener una alternativa viable al acuerdo. Y al mismo tiempo, deberá intentar dañar las posibilidades de que la otra parte se retire de la negociación sin sufrir consecuencias graves.
Por ejemplo, muchas compañías negocian con varios proveedores a la vez, y cuando están a punto de cerrar un acuerdo ventajoso con alguno de ellos, ponen encima de las demás mesas de negociaciones dicho acuerdo y dan un ultimátum a los proveedores para que lo mejoren, bajo amenaza de cerrar el acuerdo con otro proveedor.
La percepción que cada una de las partes tiene de su propia posición de partida y de la de la otra parte, suele ser determinante en cuanto a la marcha de la negociación. Y en esa posición de partida influyen muchos factores, como el prestigio y la reputación de las partes, y su posición específica en esa negociación. Por ejemplo, si una gran empresa convoca un concurso al que se presentan 20 proveedores, en la negociación con cada uno de esos proveedores, será la empresa convocante del concurso la que estará, típicamente, en una posición de fuerza. Pero si una empresa se pone en contacto con un proveedor determinado porque otro cliente satisfecho se lo ha recomendado, entonces el proveedor estará en una posición mucho más fuerte, porque es el cliente quien ha ido a buscarle.
Normalmente, para alcanzar un acuerdo, no es necesario que las partes vean atendidas todas sus demandas, sino que es suficiente con que perciban que los incentivos, materiales o emocionales, hacen que el acuerdo sea la mejor opción posible. Por ejemplo, la parte más fuerte en una negociación puede exigir obtener la mayor parte del recurso escaso que está en discusión, y aunque quizás pudiera obtener por la fuerza el recurso entero, a través del acuerdo evita el coste y el riesgo asociado a un conflicto abierto.
En cuanto a la parte más débil, aceptar obtener aunque sea una parte pequeña del recurso disputado, le asegura al menos obtener una fracción frente a la alternativa probable de quedarse sin nada si elige la opción del conflicto.
La información que podamos obtener en vísperas de una negociación, especialmente si se trata de una negociación importante, puede resultar crucial para el resultado de la misma.
La información que obtenemos sobre el contrario, especialmente cuando se trata de una cuestión importante y trascendental, puede permitirnos anticiparnos y prevenir sus acciones, a la vez que nos permite planificar y generar nuestras propias acciones específicas para la consecución de los objetivos claves. Por eso, en una negociación, necesitamos conocer los intereses, posiciones y prioridades de la otra parte, así como sus planes y movimientos.
La preparación de la negociación depende, en buena medida, de la capacidad de obtener información previa sobre la otra parte, a fin de disminuir la incertidumbre y evitar sorpresas, así como poder elaborar propuestas que tengan probabilidades de ser aceptadas por la otra parte. En general podemos decir que nos interesará invertir tiempo y esfuerzos en obtener información hasta el punto en que el valor potencial que nos pueda aportar la nueva información que consigamos sea superior al coste de obtenerla.
El método fundamental para obtener información de la otra parte en el transcurso de la negociación consiste simplemente en hacerle preguntas. De acuerdo a varios estudios, los buenos negociadores hacen el doble de preguntas que la media de los demás negociadores.
Preguntar adecuadamente permite obtener información que puede ser valiosa sobre los intereses, actitudes y valores de la otra persona, crear sintonía con ella, y conducirla paso a paso hacia los objetivos donde queremos llevarla.
Las preguntas tienen además la ventaja de que transmiten la idea de que nos interesa conocer la opinión de nuestro interlocutor, y permiten involucrar a las personas en un grado mucho mayor que si simplemente escuchasen nuestros argumentos. Nuestro cerebro no opera de la misma forma cuando nos limitamos a escuchar a una persona que cuando tomamos una participación más activa en la conversación respondiendo a las preguntas que se nos hace. Es decir, cuando nos limitamos a hablar, por ejemplo explicando las ventajas de nuestro producto, mientras el cliente nos escucha en silencio, no podemos estar seguros de hasta qué punto nos está prestando atención, o en realidad está dándole vueltas a otros asuntos que no tienen nada que ver con nuestra presentación, como el suculento almuerzo que acaba de tomar antes de entrar en la reunión.
¿Es mejor ser duro o blando en una negociación?
De acuerdo a diversos estudios, en una negociación, es preferible la mayoría de las veces ser más exigente y duro desde el principio, ya que generalmente se obtiene de esta forma un resultado superior al de un estilo de negociación “suave”.
Sin embargo, esta estrategia de dureza no funciona en todas las ocasiones, y aunque es probablemente más ventajosa en situaciones de negociación de venta donde el cliente es la parte fuerte, en otras ocasiones la inflexibilidad o excesiva dureza pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, si nosotros somos los proveedores, y el cliente tiene muchas opciones entre las que elegir, no resulta muy inteligente adoptar una posición de dureza inicial en las posiciones.
También en las situaciones en que las fuerzas iniciales estén equilibradas, un negociador duro puede provocar una respuesta similar en la otra parte, como reacción defensiva para mantenerse firme ante un oponente complicado. El resultado es que se puede provocar un encerramiento de los contendientes en posiciones extremas, o incluso la retirada de una de las partes.
Pero por otro lado, no debemos nunca ofrecer la imagen de ser negociadores blandos, pues pareceríamos una presa fácil e incitaríamos la agresividad del contrario para intentar obtener beneficios rápidos.
Así que la regla es variar nuestra actitud dependiendo de las situaciones. Si la situación nos permite mostrarnos duros y exigentes desde el principio, esa será la estrategia que probablemente nos permita obtener los mejores resultados. En la mayoría de los otros casos, nos convendrá buscar un punto intermedio que combine una actitud firme con un enfoque cooperativo.
Una cuestión que se plantea en cualquier negociación es la definición del punto de partida de cada uno de los negociadores. ¿Cómo de elevada debe ser nuestra posición inicial? ¿Es mejor empezar muy alto y luego ir bajando, o ajustar desde el principio al máximo nuestras posiciones para evitar el rechazo de la otra parte? Por otra parte, ¿Es mejor empezar siendo nosotros los que planteemos una cifra para la negociación, o dejar que lo haga la otra?
Está extendida la idea de que, en una negociación, es mejor que sea la otra parte quien comience planteando una cifra, porque al fin y al cabo, esa será la cifra máxima a la que podrá aspirar. Por ejemplo, supongamos que estamos negociando las condiciones salariales para nuestra incorporación a una empresa, si planteamos que aspiramos a ganar 40.000€, es
seguro que no nos pagarán más que esa cantidad, por lo que quizás sea preferible esperar, no vaya a ser que la otra parte estuviese pensando en ofrecernos una cantidad superior. Sin embargo, este planteamiento tiene sus desventajas, pues las investigaciones muestran que el primero que establece una cantidad marca los parámetros generales de una negociación, y existe una fuerte correlación entre la primera oferta y el resultado final de la negociación. Es decir, la primera cifra que se arroje sobre la mesa de negociación tenderá a conformar el punto sobre el cual los negociadores tiendan a discutir, porque producirá un efecto de anclaje en sus mentes.
Por eso, casi siempre es mejor ser nosotros quienes planteemos la cifra inicial de la negociación, y si la otra parte se nos anticipa, entonces deberemos hacer una contraoferta en el menor plazo posible, para romper el efecto de considerar a la primera oferta como la referencia de la negociación.
Es conveniente que nuestra primera oferta esté situada en los niveles superiores de nuestros objetivos, siempre que tengamos la habilidad para manejar el intercambio proponiendo opciones que nos permitan ir haciendo concesiones de manera productiva.
Existen varios mecanismos psicológicos que explican por qué es preferible comenzar planteando una demanda inicial elevada. En primer lugar, está el hecho de que, como se ha comentado, las personas tendemos a anclar nuestras decisiones en posiciones previas que nos resultan familiares, de modo que una demanda inicial elevada tenderá a anclar la negociación en torno a dicha demanda.
Por otro lado, una propuesta inicial elevada puede permitirnos poner a nuestro favor el principio del contraste, de modo que si después de que nuestra primera propuesta ha sido rechazada, planteamos a continuación otra propuesta menos elevada, parecerá que, por contraste, dicha propuesta es razonable. Igualmente, plantear una primera propuesta elevada, que nos permita después hacer otra menor, pone a nuestro favor el principio de la reciprocidad, ya que invita a la otra parte a corresponder nuestra rebaja con una acción similar por su parte.
Pero si planteamos una demanda inicial exageradamente elevada, nos arriesgamos a que la otra parte rechace directamente nuestra propuesta, y decida retirarse de la negociación, porque le parezca que las posiciones están tan alejadas que es imposible alcanzar un acuerdo. Además, hay estudios que muestran que cuando recibimos una información que trata de persuadirnos, utilizamos nuestras categorías mentales de valoración para juzgar y evaluar esa información. De tal modo que si la propuesta que recibimos está cercana a nuestra posición mental previa, y sólo se aleja moderadamente de ella, es probable que cambiemos nuestra posición y la aceptemos, pero si la discrepancia es demasiado grande, la rechazaremos.
La concesión es una parte fundamental del proceso negociador. Si nadie está dispuesto a ceder nada, ni siquiera tiene sentido comenzar a negociar, ya que es bastante infrecuente que las partes acepten sin más las primeras ofertas que se les hagan. Las negociaciones se caracterizan por el proceso de intercambio en el que las partes van haciendo ofertas y contraofertas, hasta que obtienen soluciones que satisfacen, en una medida aceptable, sus expectativas e intereses.
Todos tenemos que hacer concesiones, pero debemos ser capaces de utilizarlas de una forma que permita obtener ventajas estratégicas en la negociación. Las reglas en cuanto a las concesiones son, en primer lugar, identificar aquellas cuestiones que puedan ser muy importantes para la otra parte, pero que para nosotros no lo sean tanto. Debemos decidir de antemano qué es lo mínimo que estamos dispuestos a aceptar, ya que la negociación tiene un coste emocional, y en consumo de tiempo y a veces de dinero, y no tiene sentido seguir negociando para obtener un resultado que podríamos obtener sin negociar.
En segundo lugar debemos administrar adecuadamente las cesiones que vayamos haciendo a lo largo de la negociación, haciendo siempre concesiones pequeñas y en orden decreciente, es decir, de modo que las concesiones sean cada vez más pequeñas. Las concesiones deben ser lentas, poco frecuentes, y sólo una a la vez, para no quedarnos sin bazas al final de la negociación. Conviene esperar, en la medida de lo posible, que sea la otra parte quien haga primero una concesión, y no hacer en correspondencia una concesión de mayor magnitud que la que acaba de realizar la otra parte; si somos nosotros quienes empezamos haciendo una concesión, siempre debemos pedir algo a cambio.
Finalmente, si hemos llegado al límite real de las concesiones que estamos dispuestos a realizar, debemos hacérselo saber claramente a la otra parte, anunciándole que más allá de ese punto la negociación ya no tiene sentido para nosotros. De este modo, nos aseguraremos que, si nuestra propuesta es aceptable para la otra parte, no la rechace por una mera estrategia negociadora, en un intento de obtener más concesiones por nuestra parte
En la negociación debemos tener en cuenta el factor emocional, tanto en lo que respecta al control de nuestras propias emociones, como en lo referente a la apelación a las emociones de la otra parte. En cuanto al control de nuestras emociones, es importante ser capaz de controlar la expresión de las mismas, de modo que no ofrezcamos a la otra parte pistas sobre cuáles son nuestros puntos débiles, o qué cuestiones críticas nos crean ansiedad.
Además, como hemos visto antes, para que se cierre un acuerdo, no se requiere que cada una de las partes alcance todos sus objetivos en la negociación, sino simplemente que los incentivos sean suficientes para motivar el consentimiento al acuerdo propuesto.
Estos incentivos implicados en el análisis de costes-beneficios no tienen por qué ser necesariamente de índole material o financiero; también los factores psicológicos, positivos y negativos juegan un papel importante. Las personas tenemos necesidades emocionales, como el deseo de amor, estatus, reconocimiento y pertenencia a un grupo, y muchas veces resulta más fácil alcanzar un acuerdo poniendo al descubierto estas emociones y ofreciendo contrapartidas emocionales, en lugar de centrarse exclusivamente en las cuestiones materiales, formales o económicas Los sentimientos de miedo o desconfianza, pueden interferir en la capacidad negociadora de las partes, distorsionando su juicio y distrayéndoles de sus objetivos centrales. Cuando las personas percibimos que nuestros intereses están amenazados, a menudo nos sentimos agitadas o nerviosas. Especialmente el miedo, es un factor sumamente habitual en las negociaciones donde hay importantes intereses en juego, y puede producir comportamientos extremos e irracionales que agraven seriamente el conflicto y dificulten el acuerdo.
Las partes también pueden estar enfadadas, tener sentimientos de venganza, humillación o de culpabilidad, y tratarán de anticipar como afectará el acuerdo propuesto a estas emociones. También pueden considerar cuál será el impacto emocional que tendrá el acuerdo para ellos en términos de prestigio, honor, o reconocimiento personal, o incluso cómo quedarán las relaciones entre las partes después del acuerdo. A menudo, todas estas emociones influyen en las decisiones de las partes sin que ellas sean conscientes de este hecho.
Utilizar gestos irritantes, adjetivos calificativos, o juicios de valor negativos sobre la otra parte de la negociación puede ser muchas veces causa del enquistamiento del mismo, o el germen de un conflicto. Por eso, teniendo en cuenta el componente emocional de toda negociación, uno de los máximos mandamientos de los negociadores consiste en dejar siempre que la otra parte pueda “salvar la cara”. Esto significa no dirigirse a ella de un modo despectivo o irrespetuoso, en especial cuando hay otras personas presentes, y evitar la imposición de cláusulas en el acuerdo que puedan ser interpretadas por la otra parte como una humillación.
Algunos negociadores tratan de crear un clima de cordialidad e incluso camaradería con la otra parte, intentan que se sientan muy bien, tratan de sintonizar emocionalmente con la otra persona, sincronizando las posturas, movimientos, e incluso el ritmo y tono verbal, en función de las acciones de la otra persona. De este modo consiguen se ganarse su confianza y generan una corriente de mutua simpatía que favorece el diálogo. En general, los negociadores que están de buen humor y en un ambiente distendido, utilizan menos tácticas agresivas, son más creativos a la hora de encontrar soluciones a los problemas, y consiguen comunicarse de un modo más eficiente con la otra parte.
Muchas veces, sobre todo en situaciones de negociación informal, como las que se producen entre acreedores y morosos, o entre dos bandos enfrentados por cualquier razón, una de las partes intenta alcanzar sus objetivos de persuasión imponiéndose a la otra parte mediante la fuerza o la coacción, provocando en el adversario reacciones emocionales de miedo, frustración o ansiedad que le lleven a ceder a las exigencias que se le demandan.
Este tipo de estrategia, que por supuesto no es recomendable cuando se trata de establecer una relación a largo plazo entre las partes, se apoya fundamentalmente en lo que se conoce como “guerra psicológica”, e incluye un amplio conjunto de tácticas manipuladoras que pueden utilizar los negociadores, con el fin de intimidar a la otra parte, hacerle sentir incómoda, conseguir su vulnerabilidad emocional, y de este modo intentar obtener ventajas de la situación.
La táctica más extendida en la guerra psicológica consiste en utilizar cualquier tipo de amenazas que puedan producir temor en el contrario, tratando así de conseguir la sumisión y consentimiento a las exigencias que se le plantean. Las amenazas pueden ir desde el clásico “no queremos vernos obligados a ir a los tribunales”, al más sibilino “existen muchos métodos para conseguir los objetivos”. Por supuesto, también pueden incluir toda la amplia gama de gritos, puñetazos en la mesa, miradas desafiantes, gestos hostiles y agresivos, o ultimatums del tipo “tómalo o déjelo”. La guerra psicológica puede adoptar cualquier forma de presión dirigida a que la otra parte haga concesiones. Por ejemplo colocarla en una situación incómoda física o emocionalmente, hacerla esperar antes de la entrevista, atender otros asuntos al mismo tiempo que se está negociando con ella, abandonar repetidamente la habitación con cualquier excusa, tratar de denigrarla o rebajar su autoestima, o atacarla personalmente utilizando expresiones desestabilizadoras.
Para defendernos de estas tácticas de guerra psicológica, es recomendable, como premisa fundamental, conservar siempre el control emocional, ya que cuando perdemos los nervios o nos dejamos dominar por una emoción negativa, como el miedo o la ira, es una señal segura de que nos encontramos a punto de caer en una trampa.
Podemos también, desde una actitud perfectamente tranquila, tratar de identificar y manifestar a la otra parte que hemos reconocido la utilización de una determinada treta de manipulación psicológica (“Tengo la impresión de estar asistiendo a un juego del bueno y el malo”, o “Las amenazas no son parte aceptable en esta negociación”). A veces el simple reconocimiento de una táctica puede neutralizarla.
Finamente, podemos también anunciar nuestra intención de suspender definitivamente la negociación si persisten las tácticas de guerra psicológica.
GESTIÓN DE CONFLICTOS

Vamos a analizar ahora cómo podemos gestionar los conflictos, que son las situaciones de tensión que se surgen cuando hay una diferencia de cualquier tipo entre 2 persona o grupos, y esa diferencia no se resuelve de forma pacífica y amigable, sino que degenera en un enfrentamiento entre las partes.
Los conflictos pueden abordarse desde una perspectiva positiva, cuando lo que importa es solucionar el problema real, y los implicados analizan el conflicto para encontrar la solución más adecuada. En este caso, el conflicto puede incluso convertirse en una oportunidad o ventaja, ya que a partir de su resolución, pueden generarse relaciones más sólidas, mejorando la eficacia del equipo, y favoreciendo el pensamiento creativo.
Pero los conflictos también pueden abordarse de una forma negativa, lo cual sucede cuando lo que importa es el conflicto en sí mismo, los implicados se ven mutuamente como adversarios, y la situación genera desasosiego al principio y acaba produciendo una ruptura. Veamos cómo se producen los conflictos y analicemos algunas técnicas que nos permitirán gestionarlos de una forma eficaz.
Un conflicto es una situación en que dos individuos o dos grupos de individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición.
En un conflicto aparecen siempre dos componentes: por un lado una diferencia de cualquier tipo (sentimientos, emociones, actitudes, ideas, objetivos, etc.), y por otro lado, una reacción de las partes del conflicto ante esa diferencia, a la que llamamos tensión y que puede llegar a degenerar en una disputa violenta, o en la que se busca dañar de alguna forma a la otra parte.
DIFERENCIA + TENSIÓN = CONFLICTO
1ª Oculto o larvado: Se empiezan a reunir las condiciones “necesarias” para que surja el conflicto.
2ª Manifestación: Surgen avisos, muestras o indicios del conflicto. Algunos indicios de conflicto son las crisis, la tensión, los malentendidos, los incidentes, la incomodidad...
3ª Explosión: Se produce el choque, el conflicto explota.
4ª Agotamiento: Se espera que el conflicto se resuelva solo, o se da por solucionado sin que esté realmente resuelto. Puede no existir esta etapa y pasar a la 5ª directamente.
5ª Resolución: Las dos partes encuentran una solución con la que están de acuerdo y que les complace en menos o mayor medida.
Una cuestión fundamental es quién inicia el conflicto. Las personas no reaccionamos del mismo modo ante las ofensas recibidas y tampoco las valoramos siempre del mismo modo. Parece existir un principio universal que establece que el ofensor es quien lleva a cabo la agresión en primer lugar, y que la respuesta a esta agresión debe ser básicamente proporcionada. Es decir, las personas sentimos que la razón está de parte de quien ha sido en primer lugar atacado, siempre que su respuesta no haya sido desmesurada.
El problema es que las personas no solemos ser muy objetivas a la hora de enjuiciar las disputas que tenemos con los demás. Tendemos a creer que nuestros actos son siempre la consecuencia de lo que otros hicieron primero, mientras que los actos de los demás son el origen de lo que sucedió a continuación.
Los estudios muestran que generalmente no se trata de mentiras deliberadas, sino que la percepción genuina que tenemos de los acontecimientos nos hace ver las cosas de este modo: nos olvidamos fácilmente de lo que le hicimos a los demás, mientras que guardamos muy fresca la memoria de lo que los demás nos hicieron a nosotros.
A veces el problema comienza con una atribución equivocada que hacemos sobre las acciones o las intenciones de los demás. Percibimos una actitud hostil donde quizás no la había, y reaccionamos de una forma agresiva provocando una respuesta similar de la otra parte.
Una vez que se ha iniciado el conflicto, las partes inmersas en el mismo, sean individuos o grupos, tienden a construir estereotipos sobre sus oponentes, que generalmente difieren sustancialmente respecto a cómo dichos oponentes se ven a sí mismos. En general, las personas tendemos siempre a justificarnos a nosotros mismos, mientras que a menudo nos formamos ideas distorsionadas y depravadas de nuestros oponentes.
Si nuestra capacidad de enjuiciar quién empezó primero un conflicto se halla muy distorsionada cuando nosotros somos una de las partes en el mismo, nuestro juicio parece ser aún más deforme si lo que intentamos juzgar es la proporcionalidad de la respuesta dada.
De allí que cuando sufrimos una agresión nos parece que nuestra respuesta es siempre proporcional al daño sufrido, mientras que la otra parte siempre cree que nos hemos excedido y que por tanto debe devolvernos el golpe injustamente recibido, y así el conflicto va escalando de forma indefinida.
Algunos estudios han hallado que, como media, los gerentes de las empresas dedican entre un 30 y un 40% de su tiempo a gestiones y conversaciones relacionadas con situaciones de conflicto entre miembros de sus equipos. Las causas de estas divisiones y conflictos en el seno de las empresas pueden ser cualquier tipo de desacuerdo respecto a cuestiones que afecten a un individuo en concreto, a un grupo dentro de la empresa, o a ésta en su conjunto; también frecuentemente detrás de estos conflictos y desacuerdos se pueden ocultar luchas de poder, rivalidades entre subgrupos, y rencillas entre facciones que se agrupan en torno a dos cabezas visibles. Y otras veces el enfrentamiento entre grupos o departamentos dentro de una organización tienen su origen simplemente en la forma cómo se identifican las personas que pertenecen a estos grupos.
Es decir, si una persona se identifica como miembro del departamento comercial, entonces tenderá a ver a los demás integrantes de dicho departamento como similares a él, y colaborará con ellos, mientras que los integrantes del departamento de producción le parecerán distintos, y tenderá a competir con ellos.
Muchos otros experimentos sociales han encontrado que, siempre que un grupo de extraños son divididos en dos grupos, aunque sea en base a criterios totalmente azarosos o triviales, tales como el lanzamiento de una moneda, se produce una tendencia espontánea a favorecer a los miembros del mismo grupo y a rechazar a los miembros del grupo externo.
Cuando tiene lugar un conflicto entre dos personas o dos grupos, el seno de una organización, la dirección que se encuentre por encima de estas personas en conflicto puede intentar solucionar estos conflictos convocando una reunión con los dirigentes de las facciones opuestas para comentar el problema. En estos casos, la dirección debe mostrarse firme y segura, exigiendo a las partes que refrenen su ambición personal, y recordándoles que deben funcionar como un equipo, con metas y objetivos comunes.
Pero más allá de estos gestos, sin duda, la forma más eficaz de revertir los sentimientos de antipatía que se expresan hacia las personas que están en otro grupo distinto y potencialmente competidor, consiste en poner a los dos grupos en una situación en la cual, en lugar de competir para conseguir sus respectivos objetivos, deban colaborar entre todos para alcanzarlos. Cuando se anima a los grupos a que trabajaran juntos en proyectos que son importantes para cada uno de ellos, la hostilidad y el conflicto tienden a disminuir, y las diferencias de los grupos prácticamente se eliminan. En realidad, al crear esta nueva situación, las personas cambian su percepción mental de modo que ahora todos tienden a verse a sí mismo como pertenecientes al mismo grupo, y los sentimientos varían en consonancia.
Para minimizar los conflictos, en las organizaciones, la dirección debe fijar los objetivos y las metas de tal forma que el éxito de cada individuo dependa del éxito del grupo, y al mismo tiempo, el éxito del grupo dependa del éxito general de la empresa.
Es decir, quien ejerce el liderazgo debe intentar conseguir que todos los empleados entienden que su tarea no está finalizada hasta que el producto no ha sido vendido y cobrado. De modo que los resultados no deben medirse sólo por el rendimiento en la parcela individual en que cada persona ha operado, ni tampoco exclusivamente por el resultado del grupo, sino también y sobre todo por el resultado global del proyecto, del producto, y de la empresa en su conjunto. Esto asegurará que las personas no adopten una visión demasiado estrecha de sus propios intereses que pueda resultar perjudicial para la empresa. Ligando los objetivos personales de cada empleado, y al menos una parte de su retribución, a los objetivos de la empresa, se puede llegar a conseguir que los empleados sientan una preocupación personal por el progreso de la compañía, se interesen por sus presupuestos, sus proyectos.
En general, todos los grupos tienden a unirse cuando se les asigna una meta superior que necesita del esfuerzo cooperativo de todos ellos, o cuando se hace patente una amenaza externa. Por eso, una de las formas más efectivas de conseguir que un grupo o varios grupos se unan y trabajen con motivación de forma coordinada, consiste en crear una atmósfera de unión para conseguir un objetivo superior, lo cual a menudo debe realizarse en competición con un adversario externo común.